 |
Contaba yo... |  |
|---|
-1. Cambio climático - 2. El pirómano - 3. Dando un paseo... - 4. Playa del Desnaraigado o Torrecilla - 5.El paseo - 6. Aquella cocina caballa - 7. El Tarajal y su chiringuito - 8.La familia moderna -
- 9.Caracoles - 10.Un día cualquiera... - 11. El Monte - 12.Un día también fui jovén - 13.Las playas - 14. Jureles "oreaos" - 15. Pena "El Relente" - 16. Ceuta - 17. Apuntes de la pesca en Ceuta-
18- Apuntes de la pesca en Ceuta II-19. Apuntes de la pesca en CeutaIII: El Marisqueo -20. Apuntes de la pesca en Ceuta IV: Las almadrabas -21. Apuntes de la pesca en Ceuta V. El Salazón -
-22. Última singladura del Guadalete -23. El agua en el mundo-
CAMBIO CLIMATICO
Últimamente, no hay medio de comunicación que un día sí y otro también, no saquen a relucir el tema del “Cambio Climático”.
Desde esta Web, quiero dar mi opinión sobre las consecuencias que podría generar este fenómeno en nuestra tierra.
El origen de los cambios climáticos, se debe al incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, considerándose como el principal elemento contaminante, el dióxido de carbono (Co2), responsable del 55% del calentamiento global del planeta.
Un estudio sobre los cambios climáticos advierte que, para los próximos 100 años, desaparecerá el 50% de los glaciares de la tierra.
El promedio mundial de emisiones de Co2 por habitante año, es de 4 toneladas. El índice de emisiones en España se sitúa en 6’5 toneladas. Mucho, pero nada comparable a la de los americanos que se sitúa en 21 toneladas.
Se considera que las emisiones, deberían reducirse a 2 toneladas por habitante año si se pretende frenar el cambio climático.
Con éste cambio, especimenes tanto animales como vegetales, cuyo hábitat estaba limitado por el clima, unos, verían reducido su campo de acción y los otros de zonas más templadas se irían extendiendo.
Informes de la India y Colombia, detectan la llegada a 2200 metros de altitud, de mosquitos transmisores de la fiebre dengue. Nunca solían superar los 1000 metros dado el freno que suponía las bajas temperaturas.
El calentamiento progresivo del planeta, podría causar la propagación de enfermedades tropicales, tales como la malaria, a países que actualmente están libres de ella.
Según la preocupante advertencia de la OMS –ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD--, enfermedades como la Esquitomatosis, la fiebre dengue, la Lesmanihosis, enfermedad del sueño, etc. Además del riesgo de transmisión de dolencias, prácticamente erradicadas en occidente, como la tuberculosis y la lepra que asolan a millones de personas del tercer mundo, penetrarán en España en pocos años. Mi amada Ceuta, desgraciadamente hará el papel de puente en ésta Apocalipsis.
Carlos Bueno, veterinario y biólogo de la organización ecologista “Greenpeace”, no lo pone en duda. Este cambio climático, crea condiciones favorables para los incestos que propagan las enfermedades, permitiendo que se críen en mayor número y que vivan más tiempo. En el caso de España, el riesgo es mayor dado su benigno clima por estar situada en una peligrosa franja entre el frió y el calor.
Algeciras, 28 de febrero de 2009
José María Fortes Castillo
<---Volver
EL PIRÓMANO
Año tras año, las pantallas de televisión nos siguen mostrando imágenes escalofriantes. Los incendios forestales que asolan los bosques del planeta. Montes devorados por las llamas, perdida de fauna y flora --que tardaremos muchos años en recuperar--, bomberos y voluntarios rompiéndose el alma y entregando en algunos casos hasta la vida. Este es el resultado de la actividad de unos seres indeseables que conocemos como “pirómanos”.
Algunos los consideran locos o maníacos destructores. Nada más lejos de la realidad. El pirómano actual es un fruto más de los países desarrollados. Preñado de intereses económicos, con el único objetivo de obtener un beneficio rápido que le aporte rendimiento a sus intereses, sin importarle el mañana ni la calidad de vida que heredarán nuestros hijos.
Si de verdad se pretende acabar con este grave problema de los incendios, habría que plantearse quien o quienes se benefician con ellos.
Al margen de los incendios provocados, para crear zonas de pasto para el ganado. Es sabido, que los incendios generan gran cantidad de millones de beneficio en múltiples sectores empresariales, como empresas dedicadas a la fabricación de maquinarias pesadas. Después de los incendios, el coste de la madera queda reducido a la mitad de su coste real. La industria del tablero prensado de baja calidad y las papeleras, suele aprovechar la ocasión para hacer grandes negocios a costa del desastre ecológico.
Empresas dedicadas a la extinción de incendios, como las que se dedican a la forestación se benefician notablemente de esta desgracia. Es indudable que el incendio forestal es un negocio para un determinado sector de la industria.
El caso es que la proliferación de incendios forestales en nuestro país, continúa como algo desgraciadamente habitual, con un balance de decenas de muertos e inmensas superficies de bosques destruidos por las llamas, con el consiguiente efecto de desertificación, pérdida de biodiversidad y riqueza forestal.
El único país de Europa calificado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente –PNUMA--, de alto riesgo de pérdida de suelo, es España.
El 14 de octubre de 1994, más de un centenar de países firmaron el convenio de la desertificación, acto celebrado en Paris organizado por el –PNUMA--. En este acto, quedó reconocido el sureste de la Península Ibérica, como el desierto europeo. Actualmente, alrededor del 35% del territorio español, corre un alto riesgo de erosión, como resultado de los incendios forestales.
Hoy está muy de moda la frase “daños colaterales”, pues bien los incendios forestales conllevan grandes daños colaterales.
Los incendios de Galicia en el verano de 2006 originaron grandes pérdidas a las familias que viven del marisqueo en las rías.
Al desaparecer el matorral o la arboleda que hace las veces de paraguas el terreno queda desnudo e indefenso. La lluvia arrastra en sus escorrentías las cenizas del monte hasta el mar, depositándose ésta en el fondo de las rías, creando una capa impermeable entre el medio acuático y la arena, ocasionando la muerte por asfixia de todos aquellos animales que viven enterrados en la arena, especialmente los bivalvos.
En agosto de 2007, el Peloponeso -Grecia- arde por los cuatro costados. El día 28 de agosto se detectan 57 nuevos focos –imposible que sea casual tantos focos un mismo día--. El resultado fue que la afluencia de turismo, se redujo en un 73% con respecto al año anterior. Las pérdidas económicas fueron cuantiosas.
Y para terminar, quiero hacer un ruego a todo aquel que se digne a perder un tiempo en leerme: ¡¡¡cuiden el monte!!!. Se decía que cuando los iberos llegaron a la Península Ibérica, una ardilla podía atravesarla de sur a norte sin bajar de los arboles ¿Qué hemos hecho de aquel vergel?
Si sabemos que un árbol, origina el suficiente oxígeno por término medio, para que respiren 10.000 personas y además somos consecuentes con la importancia que esto tiene, no tenemos más remedio que reconocer, que es obligación nuestra velar por la integridad de los bosques y ayudar a las autoridades a descubrir al pirómano.
Algeciras, 28 de febrero de 2009
José María Fortes Castillo
DANDO UN PASEO…
Ya ha pasado el temporal de levante que hemos tenido estos últimos días. La tarde invita a dar un paseo por la playa y yo me presto a ello. Cuando piso la arena, observo que está sucia, muy sucia. Este es el resultado de la dinámica que ejerce el levante sobre nuestras playas. Todo cuerpo flotante que se halla en esa zona es arrastrado a la orilla. El levante es uno de los principales enemigos de los cuidadores de playas.
Estamos finalizando marzo y se nota que los días son más largos. Absorto en mis pensamientos, me topo con los restos de una patera. Sólo queda el espejo de popa y un trozo de la borda de babor. El gran tamaño y el color azul oscuro, claramente te dice el origen de la misma. Es la típica embarcación que se utiliza en Marruecos para el traslado de inmigrantes a la península.
Sigo con mi paseo, pero con la estampa de la patera en mi mente. Esos trozos de madera ¿Qué odisea habrán vivido? Quiero hacerme una idea de lo que pudo suceder y pienso que vendría cargada de subsaharianos o marroquíes, que el temporal de levante los sorprendió cerca de tierra y el patrón ante el temor de naufragar lejos de la orilla, puso proa a ella hasta encallar en la playa. Los pasajeros alcanzarían tierra firme sin contratiempo y el patrón sin poder dominar la patera por la fuerza de las olas, optó por abandonarla antes de ser sorprendido por la vigilancia costera.
¿Qué modo de vida tiene esta pobre gente, que les empuja a jugarse la existencia con el fin de llegar a nuestro país? Es indudable que los países ricos lo son cada vez más y los pobres cada vez más pobres. En algún lugar leí que: La riqueza determina la salud y la salud determina la riqueza. El índice de enfermedad en los países pobres es muy alto, por lo tanto el enfermo no puede desarrollar su trabajo y así nunca puede superar la pobreza, al mismo tiempo que debilita la economía de su país. Es sabido que el hambre engendra hambre.
Antiguamente el hambre era una inseparable compañera de los pueblos, pero sobrevenía por causas naturales. Hoy la tecnología ha superado aquel jinete apocalíptico y la desnutrición se debe al comportamiento humano.
Como ocurre siempre, las víctimas de las grandes desgracias son los pobres y en este caso también. Ocho millones de personas mueren al año de hambre o desnutrición y de ellas cinco millones son niños.
Mientras tanto, los países ricos se dedican a incrementar los presupuestos al ministerio de Defensa, olvidándose de la hambruna que ellos han originado, por ejemplo en el continente africano.
Durante años, las potencias mundiales han explotado África y no han tenido el más mínimo reparo en asolarla para luego abandonarla a su suerte. La tala indiscriminada de árboles, ha convertido un vergel en zona desértica. Al no existir árboles, la influencia de lluvias es muy baja y cuando llueve es de forma torrencial, teniendo como resultado el arrastre de la poca tierra fértil que queda en el continente.
Hemos condenado a varios pueblos a la pobreza y los países ricos tienen la obligación de paliar este tremendo error, pero no lo hacen. La ayuda de los grandes países a paliar el hambre en el mundo se ha reducido a la mitad desde los años sesenta. Este dato también contesta de alguna manera, a mi primo Manuel cuando me preguntó si la gente de los años cincuenta o sesenta -mi juventud- eran mejor o peor que los de ahora. Antes se era más sensible, más humano. Hoy se es más materialista y cruel con el semejante. Hoy se utiliza una filosofía: «hagamos el amor y no la guerra». ¡¡Qué tremenda barbaridad!!, todos se abanderan con el pacifismo pero miramos a otro lado cuando nuestros semejantes mueren de hambre.
Ojala que todos los que vinieron a bordo de aquella patera encuentren un futuro mejor y que pronto, “la sensatez de nuestros gobernantes”, los lleve a paliar totalmente el hambre en el mundo.”
Algeciras, 27 de marzo de 2009
José María Fortes Castillo
PLAYA DE DEL DESNARIGADO O TORRECILLA
Resulta curioso comprobar, una y otra vez, como llaman a la playa de “Torrecilla”; playa de la “Potabilizadora”. Todo debido a la chapucera planta que se instaló en ese lugar por la década de los sesenta, con la misión de transformar el agua salada en potable. Por lo tanto, su antigüedad no supera los cincuenta años. Detalle que si cotejamos con la milenaria historia de nuestra ciudad, no deja en buen lugar a los que se empecinan en llamarla así.
En mi juventud, la conocíamos como playa del Desnarigado. Denominación que fue perdiendo fuerza a partir de la instalación de la desalinizadora que se ubicó en aquel lugar.
Tuve a mi cargo la responsabilidad de las playas ceutíes durante nueve años. No tuve más remedio que aprenderme como el Padre Nuestro, todo el litoral ceutí, para no caer en la frivolidad de, precisamente eso, llamar esa zona la playa de la “Potabilizadora”.
Al principio la seguía llamándola “El Desnarigado”, pero el denominado así es el castillo que al parecer servía de cuartel al famoso pirata.
La playa debe su nombre a la torrecilla que su ubica en el acceso a ella. Habitáculo que servía al cuerpo que hacia la guardia en el antiguo camino de ronda de la ciudad. Lugar muy bello y desconocido por gran número de ceutíes. Se accede con mucha facilidad a través de la barriada del Sarchás, donde al finalizar la misma se puede dejar el coche. A continuación un agradable paseo a través del bello litoral sur del monte Hacho, nos hace contemplar –si las aguas están claras- un hermoso y extraordinario fondo submarino que hacen del lugar, uno de los rincones más bellos de nuestra ciudad. Al poco de empezar, podemos ver una bonita estampa de la pequeña mezquita rodeada de arboles y como fondo el mar. Al final del agradable paseo y antes de llegar a la playa de Torrecillas, veremos el tristemente famoso tajo que conocemos como el “Salto del Tambor”.
En Ceuta se dan varios casos de cambios de nombre de lugares y ahora se me viene a la memoria, la conocida y popular piedra del Caballa. Antes de estar instalado allí el Caballa, hubo una fábrica de conservas de pescado propiedad de la familia Carranza. Por entonces la piedra era conocida como “El Espigón” y otra que hay en el centro de la playa –que el aporte de arena la ha cubierto-- que se dejaba ver con la bajamar era conocida como “La Laja”, y he oído a muchos llamarla la piedra de la Ribera.
Otra playa que se recuperó para el baño y se oficializó en el año 1995, es la playa de Miramar, llamada por gran número de ceutíes como playa de la Almadraba.
Debemos de procurar mantener nuestra historia y denominaciones, como la conocían nuestros antepasados, sin tratar de disfrazar aquel legado tan hermoso.
Aquellos bonitos nombres que recuerdo de pequeño, como eran las calles de la Muralla, la Brecha, la Marina, el Rebellín, Larga o Puente Almina, cuando nos lo quitaron, también nos robaron parte de nosotros mismos, de nuestra historia.
Algeciras, 1 de abril de 2009
José María Fortes Castillo
EL PASEO
Me gusta pasear. Me gusta tanto en verano como en invierno. Generalmente, cuando salgo de casa solo o como casi siempre en compañía de mi esposa Rosi, suelo tomar la dirección de la playa de Getares, siguiendo la ribera del río Pícaro. Cuando este paseo es preconcebido, suelo abastecerme del pan sobrante que durante varios días, Rosi me guarda en una bolsa. Cerca de la playa, existe un puente que me permite colocarme en el centro del río y desde allí, comienzo a arrojar trozos de pan, durante pocos segundos. El instinto de los animales cuando hay comida cerca es digno de admirar. Antes de arrojar el pan, solo se ven deambular algunas lisas, pero al momento de caer éste en el agua, salen lisas hasta debajo de las piedras, siendo las primeras en acudir, pero no los únicos especimenes. De inmediato se aprecia la presencia de barbos, pollitas de agua, ratas y hasta renacuajos.
La riqueza de fauna en esta zona de la desembocadura del pequeño río Pícaro, es maravillosa, pero ya se empieza a notar la decadencia existente hoy con la que se apreciaba hace ocho años. El lugar ha sido urbanizado y gente poco consiente, han hecho llegar sus desagües al río.
Recién llegado a mi nueva residencia, en junio de 2002, cuando venía a este mismo lugar, la fauna era mucho mayor. Incluso destacaba la presencia de peces de colores, de esos que venden en las ferias, que personas poco consientes, depositarían en el río bien porque se cansaron de tenerlos en casa o por el motivo que sea. El caso es que se adaptaron bien, dada la riqueza de oxígeno en el agua, hasta que la influencia de la presencia humana, deterioró esta medio fluvial, de modo que las aguas empezaron a ser más sucias y contaminada y estos bellos peces desaparecieron.
Continúo con mi paseo y durante el mismo, no paro de preguntarme; ¿por qué somos tan destructores?, ¿por qué allá donde vamos, siempre creamos el caos? No somos consientes, que poco a poco estamos destruyendo nuestro hábitat.
Sigo el curso de la ribera, hasta llegar a la desembocadura, que con marea baja y dado el poco caudal que trae el río, no llega directamente al mar, se lo impide una barra de arena, que hace de muro de contención entre el medio fluvial y el marino. En la misma desembocadura, trato de encontrar la presencia de algún cangrejo, que tan abundante eran, cuando llegué la primera vez, y todo mi esfuerzo fue inútil. Solo distinguí la presencia de algunos alevines de lisas y nada más.
Decido hacer el recorrido de ida y vuelta a lo largo de la orilla de la playa y de vuelta al atardecer, vuelvo a coger la ribera del río que me lleva a casa.
Se ha retirado el sol y pronto la noche con su manto de tinieblas, hará acto de presencia. Pero dado que estamos á mediado de primavera, aun queda un buen rato para que esto suceda y tengo el tiempo suficiente como para continuar mi paseo, sin necesidad de darme excesiva prisa.
Durante el camino, vengo notando la presencia de molestos mosquitos y me paro a observar y compruebo la total ausencia de murciélagos. Posiblemente esto se deba al tremendo incendio, que el verano pasado azoló esta zona.
Las pequeñas cuevas que sirven de refugio a estos pequeños mamíferos voladores, se
convierten en hornos por culpa de los incendios y ante la imposibilidad de huir, estos indefensos y benefactores animales, mueren por miles, a causa de que el pirómano de turno, tuvo la “feliz” idea de prender fuego al monte.
Somos tan pedantes y presuntuosos, que nos autodefinimos, como animales racionales. La verdad, es que algunas veces me siento avergonzado de pertenecer a la raza humana, que lleva por bandera, poseer al contrario que los otros animales algo llamado “inteligencia”. ¿Dónde está la inteligencia, si no nos damos cuenta, que somos a la vez, responsables y victimas? Que un incendio no se apaga cuando finaliza el fuego. Que posteriormente aparece lo que ahora se ha dado por llamar “daños colaterales”. En este caso que les narro, las consecuencias probables sean que este verano nos tengamos que hacer de mosquiteros, si no queremos ser blanco de estos incestos y sus picadas.
Los murciélagos, aunque sean unos animales rechazados por muchos, no dejan de tener una gran importancia en nuestra calidad de vida. Durante una noche, consumen cientos de kilos de incestos, en especial mosquitos y cuando los depredadores de estos faltan, ocurre que la población de estos molestos bichos, se incrementa.
Ya llego al puente por el que se accede a mi barriada. La verdad es que es bonita y acogedora. Se encuentra perimetrada por el río, monte y playa Getares. Un lujo si no lo deterioramos.
Algeciras, 23 de mayo de 2009
José María Fortes Castillo
AQUELLA COCINA CABALLA
Acabo de ver en Tele Sur, unas jornadas acaecidas en el pueblo de Barbate, donde se hace referencia a la importancia que se le da en ese pueblo, a las almadrabas, al atún y a las diferentes formas de prepararlo. Los comentarios y demostraciones visto por la “tele”, me han hecho vivir de nuevo tiempos remotos Me han trasladado al final de la década de los cuarenta y principio de los cincuenta del siglo pasado. Vividos en aquel añorado patio número doce de la calle Sánchez Navarro1.
Barbate respeta su historia. Sus autoridades han conservado y velan porque el mundo del atún y las almadrabas, sea parte directa de la filosofía del pueblo. El atún de Barbate se consume en toda España y se exporta a varios países extranjeros. Pero al mismo tiempo, han sabido generar una cocina propia alrededor de éste túnido. Pues bien, los caballas también tuvieron esta clase de cocina, dado que la materia prima, la conseguían sin tener que ir lejos; entre puente y puente. Las fabricas de Carranza, Cabanillas, Lloret y Llinares, etcétera, abastecían de este producto que era el deleite de quien lo consumía.
El chef barbateño, hace alarde de cómo se prepara el buche o la ventrecha del atún y yo pensaba en mi abuela María o la tía Ángela o María la madre de Miguel que mandaba el Lobo Grande aquel desgraciado doce de diciembre. Estas sí eran verdaderas maestras en este arte.
En aquellos tiempos, cuando el callejón del Asilo Viejo, aún conservaba mucho de aquel arrabal de pescadores, el señor Antonio que vivía en la calle Gómez Marcelo número diecisiete, se dedicaba a vender las ventrechas, el buche y el corazón del atún, además de los corazones, huevas y lechas de bonito. No se pueden imaginar lo que aquellas mujeres hacían con estas excelencias del reino de Poseidón.
Lo lastimoso es, que al igual que hoy Barbate celebra las jornadas del atún, y vienen chef de todo el mundo para aprender a prepararlo, Ceuta tuvo una cocina basada en estos productos, que no hemos sabido conservar. Y pensar que hubo un tiempo, que la conserva de atún más cotizada era “EL OCÉANO” del Consorcio Almadrabero de Ceuta.
En la tienda de Narciso, calle Gómez Marcelo, catorce. Allí se degustaron verdaderas cantidades de buches y morrillos de atún, que facilitaba Facio Artola, hermano de Paco, párroco de San José. El amigo Facio, era jefe de cocción de la fábrica de Carranza que estaba ubicada donde hoy está el Club Natación Caballa. Este notable caballa, periódicamente facilitaba este manjar que mi madre, como alumna de mi abuela, sabía preparar magistralmente para que en la tienda del mencionado Narciso, se diera buena cuenta de tan estimado plato. Entre trago y trago de vino. Los comensales, solían ser los mismos que acostumbraban a echar sus partiditas de cartas todos los días, entre los que recuerdo a: el mencionado padre Artola, mi padre, Ángel Benítez, Ricardo de León, Pepe el zapatero, Paco García, Pepe Acosta –maestro de Villa Jovita—y algunos más.
La verdad es que aquellos tiempos, no tan lejanos, nos hace pensar en el paso atrás que hemos dado. Aquellos productos tan nuestros, nos hicieron felices y nos ayudaron a soportar y sobrellevar unos años de penuria. Y hoy, que hemos sabido salir de aquellos tiempos de restricción, no hemos sabido conservar nuestra filosofía, nuestro modo de vivir. Hemos cambiado la fritura de pimientos tomates y cebollas con corazones de bonito, por la hamburguesa. La ventrecha en salsa en amarillo, por la pizza. De verdad os digo, que a veces, sueño despierto con una de aquellas fuentes que preparaba mi abuela de huevas y lechas de bonito. Lo mismo estaba de exquisita frita que aliñada en ensaladilla. Esa eran delicias de mi tierra. Así vivía el CABALLA, el que tuvo la suerte de morar entre puente y puente y nació y se crió de cara a la mar.
Yo no he llegado a conocer la pequeña almadrabeta2, que montaba mi abuelo frente al Agujero de la sardina, Pero mi padre me contaba, que una vez saturado el mercado ceutí, navegaban hasta Algeciras o Tarifa, para vender la pesca. Debió de pasárselo bien, dada la pasión que ponía haciendo referencia de los viajes que daba a la Península cargando atunes de trescientos y cuatrocientos kilos.
Aquella almadrabeta, llegó un año que no le permitieron montarla, porque los Carranza se habían hecho con todos los derechos almadraberos de Ceuta y Marruecos, dando de nuevo razón al refrán; que el pez grande se come al chico.
A mis primos Fini y Manolo, les quiero proponer, abrir una página en la Web de Ceuta en el corazón, al objeto de tratar de recuperar el mayor números de platos caballas por excelencias, con el fin de que las amas de casa y los aficionados a la cocina, se deleiten el paladar recuperando de nuevo aquellos exquisitos manjares.
Afriquita López, es posiblemente la que posea más recetas de aquellas, tan marineras y entrañables, como lo eran la gente de mí barrio.
Algeciras, 1 de junio de 2009
José María Fortes Castillo
________
1 Sánchez Navarro, la calle primitiva se llamaba Calle Misericordia
2 En Ceuta siempre hemos conocido como almadraba, a la bella barriada ubicada en la bahía sur, y
almadrabeta el laberinto de redes para pescar.
El TARAJAL Y SU CHIRINGUITO
Con la oportunidad que me ofrece la web de «Ceuta en el corazón», trato por todos los medios, recordar y contaros lo maravillosamente distinta que era nuestra ciudad, en los años de mi niñez.
La poca disponibilidad de medios económicos en las décadas de los cuarenta y cincuenta, nos limitaba los desplazamientos de tal manera, que teníamos la playa de los domingos que era el Tarajal y del lunes al sábado -que entonces era un día laboral como otro cualquiera- el Chorrillo.
El Tarajal, debe su nombre posiblemente a la abundancia de un arbusto en toda la cuenca del arroyo del mismo nombre, conocido como taray en español y taraje en árabe; y tuvo sus años de esplendor en esas décadas antes citada.
Su arena de pizarra, acogía fundamentalmente los domingos y días de fiesta, a cientos de ceutíes, ansiosos de darse un chapuzón y luego tomar un tinto en aquel añorado chiringuito que regentaba Chiclana.
Solíamos ir a este lugar, porque tanto mi tío Miguel como mi padre, mantenía una gran amistad con el dueño. Nunca supe su nombre, dado que todo el mundo lo conocía como Chiclana. Lo recuerdo como de estatura más bien baja, regordete y con cara de bonachón. Era famoso también, porque en las ferias del muelle del Cañonero Dato, él era el primero en montar, de manera que casi todos los feriantes y trabajadores, solían ir al bar Chiclana -como era conocido- a calmar la sed del agotador trabajo que originaba la instalación del recinto ferial. Los primeros “bolaores secos” del año, se comían en aquel bar, mientras montaban la feria de agosto. Aquellos racimos del exquisito pez, con un cartón atado, donde se indicaba su precio: una peseta la unidad.
Volviendo al tema de la playa, trato de no reiterar en ese afán que me caracteriza, como paladín defensor de aquellos tiempos pasados. La verdad es que me resulta imposible. ¿Qué niño ceutí, tiene hoy la posibilidad de tirar de la jareta de un copo?, ¿os imagináis la ilusión que nos proporcionaba tirar de aquel boliche?, pero no eran solo los niños, allí ayudaban casi todos los bañistas para regocijo del dueño del arte, que sabía que los domingos de verano, no le era preciso contratar arreadores. De aquel copo, se abastecía Chiclana para preparar aquellas fuentes de pescado frito, que ofrecía a los clientes y estos devoraban con avidez, como pensando que aquellos años acabarían pronto y desaparecerían como también aquellos manjares.
A raíz de la independencia de Marruecos, la zona se convirtió en frontera entre los dos países. A Chiclana, como a todos, los años le obligaron a retirarse y en aquel lugar, instalaron un varadero y la playa poco a poco fue perdiendo aquel encanto que tuvo.
En mis tiempos de funcionario, responsable de playas, en alguna ocasión me visitaron miembros de la Asociación de Vecinos del Príncipe, con el fin de que les habilitara el Tarajal como zona de baño. Me fue imposible, dado que la Ley prohíbe oficializar si el lugar no está a más de quinientos metros del puesto fronterizo. En desagravio, me comprometí en habilitarles la playa de Miramar -Almadraba.
A veces, pienso que hubiera sido maravilloso recuperar esa zona de baño, mas por nostalgia que por otra cosa, pero la razón se debe imponer al corazón. Luego razonas y te das cuenta que prácticamente era imposible. La ubicación de la frontera, parte por la mitad la playa y hubiera sido un problema tratar biológicamente una zona y la otra no. La zona no tratada, mantendría siempre contaminada a la otra.
Finalmente, deciros a todos los que no la habéis conocido como zona de baño, sepáis que era la única playa ceutí de la cuenca mediterránea, sin vertidos residuales al mar. Lo que garantizaba en una época muy lejos en el tiempo de los análisis bacteriológicos, que a pesar del nulo cuidado que se prestaba a las playas, el Tarajal era merecedora de una bandera azul en caso que hubieran existido.
Algeciras, 8 de junio de 2009
José María Fortes Castillo
LA FAMILIA MODERNA
Es indudable que el estilo de vida familiar, se ha ido deteriorando con los años. Aquel respeto hacia los mayores y aquella consideración a los padres y abuelos, ha ido sufriendo una metamorfosis negativa, de tan lamentable resultado, que con ello, nadie saldrá ganando. Hoy lo sufren los abuelos, mañana los que hoy les toca ser padres y finalmente lo sufrirán los de hijos, cuando en el futuro les llegue la vejez.
¿Por qué se ha llegado a esta situación? ¿Dónde fueron aquellos valores que cultivaban el amor familiar? La respuesta que me viene a la mente es la educación. Considero que nuestros padres, supieron educarnos mejor que nosotros a nuestros hijos.
De mi niñez, recuerdo que mi abuelo Joaquín era el patriarca de la familia. Su palabra era ley y cuando él hablaba, todos escuchábamos. La verdad es que tenía una personalidad fuera de lo común y le hacía ser la persona más respetada de la familia. El día grande era el de su santo. En San Joaquín, unos días previos, se abastecía de vino y comida en abundancia de manera que toda la familia nos concentrábamos en su casa al objeto de rendir honores al mejor abuelo del mundo. Pero repito, nos reuníamos toda la familia. Eso hoy es un imposible, dado que si no está enfadada la cuñada, es el hermano quien no se habla con el padre, etcétera.
Considero que cuando falta la educación, se minimiza la tolerancia y desgraciadamente los responsables de aplicar medidas correctoras, las aplican mal. En mi época de estudiante, recuerdo que algunos profesores se pasaban un poco a la hora de educar a los alumnos y aquella famosa y manida frase: “Las letras con sangre entran”, las llevaban hasta extremos increíbles, pero afortunadamente eran los menos. La verdad es que hubo profesores que se pasaban generando un ambiente violento, al que los alumnos les temían, sin embargo otros, supieron ganarse el cariño de ellos sin dejar de ser rígidos. Don Luis Luna, fue uno de ellos, que sin ser violento, sabia llevar a buen puerto a su alumnado.
Está claro que la educación en el colegio, se refleja luego en casa, en la vida familiar. Pero si pasamos de lo expuesto anteriormente a todo lo contrario, como agredir a los profesores, este cambio de un extremo a otro, no es bueno. Si la violencia se le extirpa al profesorado, para facilitársela a los alumnos, es una formula equivocada. Antes el respeto era para la familia, los ancianos y sobre todo para los profesores, pero si la dinámica moderna nos dice; que somos totalmente libres, que los padres, no pueden dar un cachete a un hijo, porque corre el riesgo de que lo denuncien o que un profesor no puede ser rígido en la educación a sus alumnos, para no verse también denunciado, ¡¡apaga y vámonos!!. ¿Dónde está la disciplina? A mí me dieron bofetadas de todos los colores, y no recuerdo ni una sola que no mereciera. A mí me llegó a dar un cachete, el “santo varón”, más bueno que ha pasado por Ceuta; don Martiniano Pastor y posteriormente me pidió perdón casi llorando. Cuando aquel buen hombre, se vio forzado a agredirme, solo demuestra que por aquel entonces, yo, era un “rebelde sin causa”
Los niños, no saben valorar el daño que pueden originar en algunas ocasiones con su comportamiento. Algunas veces son crueles hasta con sus hermanos o mejores amigos. Es por eso, que precisan de una buena educación ambientada en el amor, fundamentalmente familiar. Cultivar los valores de la familia, dignifica al individuo, pero tristemente, esos valores se han perdido en el tiempo. Hoy se ama a lo que has engendrado y te olvidas de los que te engendraron a ti. Amas a tus hijos, como sangre y carne que son de ti, pero olvidas que al igual que tú, ayer existió un matrimonio que te trajo al mundo y depositaron en ti, el mismo cariño que hoy tú tienes a tus hijos, que te tienen como espejo donde mirarse. Igual que tú trates a tus padres, debes esperar ser tratado mañana por esas personas que mas amas en el mundo, tus hijos.
Algeciras, a 21 de julio de 2009
Pepe Fortes Castillo
CARACOLES
A mediados de julio, salimos a dar una vuelta por el paseo marítimo de Getares. Son las nueve de la tarde y aún hay bañistas que se resisten en abandonar el líquido elemento. De verdad, la tarde es calurosa e invita al baño y a pesar de que el ocaso está cercano, debe ser reconfortante sentir el abrazo fresco de las aguas del estrecho de Gibraltar, después de sufrir este tórrido día del verano andaluz.
Completamos todo el recorrido y de regreso, mi nieto José Manuel –conocido por nuestros primos de Cádiz, como “el rubiales”- le pide a su abuela que le invite a caracoles. Rosi, que se caracteriza, porque es incapaz de negarle nada a sus nietos, no tarda en decir –oye Pepe, ¿nos tomamos una cerveza y unos caracoles?, dicho y hecho. A los pocos minutos estamos Rosi, Rosa Mari, José Manuel y un servidor, dando buena cuenta de tan exquisito molusco gasterópodo.
Durante la degustación de tan extraordinario manjar, pregunta Rosi; esto no es muy común en Ceuta ¿verdad? Actualmente no sé. Cuando dejamos de vivir allí, no recuerdo que hubiera ningún bar especializado en ello. En cambio, en la década de los cuarenta y cincuenta, en Ceuta se podía degustar de los famosos caracoles de Ketama. El bar caracolero por excelencia era la bodega de Pagán, que estaba ubicada por encima del colegio Lope de Vega. Además de Pagán, existían algunos restaurantes que sin tener la fama tradicional de éste, los hacían algunas veces y muy exquisitos como eran casa Rejano, casa Julián y Berlanga. El primero se hallaba subiendo la escalera de acceso a la Plaza Vieja, el segundo en la calle Cervantes, donde últimamente estaba Blasco y el tercero en playa Benítez. También los he comido en “el Gallo” y arriba del Recinto en el bar conocido como “El Ahorcao”; y digo Ahorcao y no ahorcado, porque nunca he oído a nadie que lo pronuncie con “d”.
Falto de Ceuta los últimos ocho años, por lo tanto no puedo opinar si hoy se consume o no los caracoles, pero sí puedo afirmar que, en mi patio, en casa de mi abuela y de Ángela, se hacía arroz con caracoles y en casa de mi tía Fina, la Yaya los guisaba con patatas. Sería importante que nuestro Webmaster, abriera pronto un apartado dedicado a facilitar aquellas recetas antiguas, a nuestros lectores, con el fin de no perder esta herencia y al mismo tiempo saborear aquellos apetitosos platos que hacían nuestras abuelas.
En Ceuta desgraciadamente se han perdido muchas cosas. Nadie se ha interesado en preservar nuestras costumbres y desde aquí, hago un ruego a todo aquel que tenga una receta, del plato que sea de aquellos tiempos, tenga la gentileza de remitírnoslos y nosotros lo pondremos en nuestra Web, con el nombre del remitente. ¡¡¡Animaos!!! A recuperar los máximo de aquella Ceuta perdida.
Algeciras, 27 de julio de 2009-07-27
José María Fortes Castillo
UN DÍA CUALQUIERA...
Estoy sentado en una especie de atalaya en un saliente de Punta Carnero. He decidido dar un paseo, después de tantas semanas de tan intensas lluvias. Ya era hora de que el cielo dejara de llorar y nos regalara un día como hoy, con una ligera brisa del suroeste. Es el tiempo que conocemos en Ceuta como vendaval. Igual que ahora luce un sol esplendoroso, puede estar lloviendo dentro de un rato. Mirando al frente, distingo la silueta inconfundible del Monte Hacho allí en la otra orilla del estrecho. Sin saber por qué, de mi interior me sale un ‹‹Ceuta de mi corazón››. Esto, me hace pensar y llego a la conclusión de lo acertado que estuvo mi primo Manolo, al ‹‹bautizar›› la web, como CEUTA EN EL CORAZÓN. Creo que todo buen ceutí, al recordarla, notamos el mismo sentimiento o algo parecido. La llevamos muy dentro.
Qué bonito y claro se ve el estrecho. Es una estampa bellísima, observar el elevado número de barcos que entran y salen de nuestro mar Mediterráneo. Que distinta panorámica a la de estos días atrás. Con este tiempo ‹‹decía mi abuelo››, es cuando el cielo presenta el azul más bello. Los días de lluvia, las gotas de agua arrastran en su caída, todas las partículas en suspensión que hay en la atmósfera, y cuando el cielo se abre con la retirada de las nubes, conseguimos ver el azul del éter en su más clara expresión.
Me sonrío cuando recuerdo mis tiempos de vecino de Madrid. Allí se llenan la boca con el cielo de la capital. Posiblemente sería muy bello hace muchos años, porque yo lo miraba y lo veía de un color gris-amarillento. Entonces pesaba y sigo pensando, que el que diga eso, no ha visto el cielo del estrecho con tiempo de vendaval.
Ya que estoy de lleno, metido en el cotejo de mi tierra con Madrid. No tengo por menos que considerar que allí lo tienen todo, menos un bello paisaje. En la capital del reino, te das una vuelta de dos horas o tres en coche, y no ves más que hormigón. A diferencia de mi tierra ¿Quién puede dar un paseo en Ceuta de cinco minutos sin ver el mar? ¿Qué marco es comparable, al que posee mi prima Fini en su propia casa? Se asoma a la terraza y contempla la incomparable panorámica del reino de el Pineo; la bahía sur. Debajo Fuente Caballo y la playa de la Peña. A la derecha la playa del Chorrillo y más al fondo, las playas marroquíes de La Restinga y Cabila y allá en el horizonte cabo Negro. No para de escribir y es lo más lógico. Es una gran escritora y en su propia casa tiene, el mejor escenario para la inspiración, ya me contarás.
Todo esto que estoy pensando, en la atalaya de Punta Carnero, a ver si consigo memorizarlo y lo escribo. Mi primo se me queja diciendo que llevo muchos meses sin hacerlo, con toda la razón y quiero complacerle. Espero que este escrito sirva como punto de arranque para una segunda etapa.
Algeciras, 23 de marzo de 2010
José María Fortes Castillo

EL MONTE
De nuevo estoy caminando. Esta vez, mi lugar elegido ha sido el monte. Probablemente añorando aquellos paseos que, con cierta frecuencia y en compañía de Carmelo -‹agente forestal de la Ciudad Autónoma de Ceuta-, dábamos por los montes de nuestra querida ciudad.
Es inevitable que me venga a la memoria, algunas de las anécdotas que hemos vivido juntos. En una ocasión, en uno de los cortijos existente en García Aldave, se estaba haciendo una reforma del mismo, por medio de unos musulmanes venidos de Castillejos. Uno de ellos, dándose cuenta de que en aquellos alrededores, se detectaba la presencia de conejos, trajo varios cepos que colocó en aquella zona.
Cercano al cortijo, están ubicadas unas pocilgas militares, que con alguna frecuencia, dejaban en libertad a los cerdos para que corrieran y retozaran en aquel lugar. En una de aquellas ocasiones, uno de los cerdos, pisó un cepo y el animal berreaba de tal manera que salieron todos los encargados del cuidado de los animales. El incidente, se puso en conocimiento del SEPRONA y este nos lo trasladó a la Concejalía de Medio Ambiente. Cuando nos personamos en el cortijo, nos dijeron que el musulmán conejero, ante la movida que se organizó, se asustó y huyó a Castillejos. Así que nos encontramos sin saber, el número de cepos ni el lugar de ubicación. Lo peor del caso es que estábamos a mediado de noviembre, a dos semanas del día de la mochila. No quisimos alertar a nadie y decidimos batir la zona, de manera que antes del día que tantos ceutíes se lo pasan en el monte, todo el lugar quedara peinado, con objeto de evitar algún accidente. De manera que bajo la dirección de Carmelo -el mejor conocedor del monte ceutí-, y varios guardias del SEPRONA, al mando del por entonces sargento León, nos pusimos mano a la obra y así estuvimos más de una semana. Al final se lograron cuatro o cinco cepos más.
Me ha venido esta anécdota a la memoria, porque aunque no en gran abundancia, sí veíamos algún lagarto o serpiente con alguna frecuencia y hoy en este lugar sito en los montes de Getares, lo único que logro ver son incestos y especialmente saltamontes. El lugar es bellísimo, con una panorámica de la bahía de Algeciras y el estrecho de Gibraltar maravillosa. Pero tristemente no veo vida, algún pajarillo pero no la riqueza faunística que debiera. Probablemente el incendio de hace dos años, devastó el lugar y aunque el matorral se ha recuperado bien, la fauna no ha corrido la misma suerte.
En tiempos de mi juventud, cuando en compañía de Mariano y Salvador Marcos, Pepe Torres, Quina, Pepín y Alfonso Gómez, Paco de León, Manuel Rodríguez Lara, etc., visitábamos los montes de Ingenieros, Hacho o García Aldave, la abundancia de lagartos y culebras, erizos y otros animales en el campo era abundantísima, pero poco a poco, el hombre moderno, el más terrible y despiadado depredador que jamás ha conocido el planeta, ha ido eliminando especies tras especies por el único placer de matar por matar. He presenciado a algunos cazadores que, aburridos por la falta de piezas a quien tirar, se han distraído matando culebras y lagartos, sin valorar el daño que hacen a la fauna y a ellos mismos, dado que a la hora de criticar, se suele englobar a todo el gremio como carniceros, cuando entre ellos, también existen caballeros de la escopeta.
Algeciras, 25 de marzo de 2010José María Fortetes
UN DÍA TAMBIÉN FUI JOVEN…
Yo también fui joven y tuve la suerte de serlo en Ceuta. Aquella Ceuta de las décadas de los cincuentas y sesentas. Cuando en Plaza de África nos reuníamos un grupo de amigos, en un ambiente tan cordial como entrañable. Donde la amistad imperaba sobre los credos e ideas. Mi convivencia y amistad con Mariano y Salvador marcos, Pepe Torres, Pepín y Alfonso Gómez, Francisco López, Juan José Rodríguez, Enrique Blanco, Francisco de León, etc., todos fieles creyentes y católicos, no impedía, que Maimón Hardejala, «musulmán» y vecino de la calle Larga como Alberto Alfón, «judío» y cuya vivienda se ubicaba encima del bar Sin Nombre, no se incorporaran cuando querían al grupo, como uno más de nosotros. Más tarde, hubo tres incorporaciones a mi larga lista de amigos, que fueron Luis Amuedo, el malogrado Paco Méndez y José Luis Aguilera.
El grupo de chicas, lo componían las amigas de mi hermana, hoy ya casadas y algunas hasta con nietos. A todas las recuerdo con gran cariño. Aquel grupo que formaban Pili y Pachi Morales, Anita Torroba, Loli Mateos, Mari Carmen, Titi, etc, por un lado y el otro grupo formado por Mari Tere de León, Meme Torres y Mari Carmen, no puedo negar que impactaron sobre mí de tal manera, que hoy aun añoro aquellas felices vivencias que pasamos juntos. Pero entre todas, hay una por la que siempre sentí un grandísimo cariño, Tere Bárcena Celis, a la que considero como una verdadera hermana.
Al final de los cincuentas y principio de los sesentas, para salir con una chica, tenías que cortejarla con sumo cuidado. Si ella vestía calcetines, no te atrevías arrimarte a ella dada su situación de niña y algunos esperaban pacientemente a veces días, otras veces semanas o meses, hasta que por fin llegaba el día que se colocaba medias. Este paso, era el mudo cartel que anunciaba que la niña se había convertido en mujer y ya no te rechazaría por ser muy joven. Ahora cabía la posibilidad de que te rechazara por feo.
La verdad es que algunas veces, la atracción que se generaba entre un chico y una chica, era tal, que les daba igual vestir calcetines que medias. El amor y más si es juvenil, no entiende de barreras. Así que paseando por aquel bonito lugar, los veías cogidos de la mano, mirándose a los ojos y exteriorizando en aquellas miradas, todo el amor que sentían aquellos corazones jóvenes.
El caso es que era bonito, lo pendiente y atentos que estábamos los chicos en aquel Paseo de las Palmeras, de cuando la chica que nos gustaba, cruzaba esa barrera que dejaba atrás la infancia y la transformaba en una linda muchachita.
De verdad es que en aquel paseo, en las décadas de los cincuenta y sesenta, se reunían las niñas ceutíes, paseando arriba y abajo su belleza y convirtiendo aquel lugar en una gigantesca pasarela. “¡Qué bonito era!”.
Por parte nuestra, también teníamos nuestros obstáculos. Este consistía en el cambio del pantalón corto al largo. Pero entre uno y otro, estábamos forzados por la costumbre, de vestir entre ellos un bombacho. El mío lo recuerdo como si fuera ayer. Era un traje gris y la diferencia es que el pantalón se sujetaba a los tobillos con un elástico. Un pantalón incómodo, que te dejaba marcado los tobillos como si fuéramos presos. Y presos éramos. Presos de unas costumbres tradicionales que cultivaban el romanticismo, presos de unas obligaciones obsoletas como las de estar en casa a las nueve las chicas y a las diez los chicos y presos de esperar días y días hasta que por fin le dabas el primer beso. Ese beso que nunca se olvida y que aun a pesar de los años transcurridos, mantienes fresco en los labios.
Estas costumbres, que no se decir si las tuve que padecer o disfrutar, fueron mis vivencias de joven. Si la cotejamos con las actuales, seguro que cualquier joven a quien le pregunte dirá –menuda lata—. Es verdad, hoy no se pierde tanto el tiempo, la chica se quita los calcetines cuando quiere y como quiere, los chicos ya no visten el pantalón corto y ¡¡¡cualquiera sale hoy a la calle con un pantalón bombacho!!!, sería el hazmerreír de todos. Las chicas usan el pantalón como nosotros y además, al igual que los calcetines, se los quita con una facilidad de espanto. Todo va más rápido y más directo, sin importar a quien abraza ni con quien se besa. Por eso yo prefiero mantener fresco en mi mente y mis labios el primer beso y aquellas viejas costumbres de aquella vieja Ceuta.
Algeciras, 2 de noviembre de 2008
José María Fortes Castillo
LAS PLAYAS
Ya estamos en puertas del estío. Es en Semana Santa, cuando se ven los primeros morenos en el sur de la Península. En primavera y verano, se incrementa la necesidad que tenemos de contactar más directamente con la naturaleza. Es posible que este año, ese deseo o necesidad, se multiplique debido al otoño e invierno de lluvias que hemos padecido.
La temporada estival, está a pocas semanas vista, y ya sentimos esa sed de sumergirnos en las templadas aguas sureñas. Como no hay regla sin excepción, mis primos; Manolo y Teli, no precisan del verano para disfrutar las playas gaditanas. Les resulta igual enero, julio o diciembre. A las primeras que luzca el sol, allí los tiene en la playa de la Victoria, introduciéndose en el reino de Poseidón. La verdad es que Cádiz, es una ciudad que vive muy de cara a sus playas. La playa es parte directa de la ciudad y los gaditanos la disfrutan cada vez que pueden. En ello influyen las características físicas del bello litoral gaditano y contar con un ayuntamiento que hace una fuerte inversión en el cuidado de ellas. Si a esto unimos que Manolo es la reencarnación de El Pineo, sacamos la conclusión de que quién quiera ver a mi primo, tendrá que buscarlo en la playa, sin pararse a pensar en la estación que estamos. Se pega largos de quinientos y mil metros. Lo que os digo, un tritón.
En España hay unos 2000 kilómetros de playas, el 25% de la longitud del litoral español. El tercio de la población española, reside en estas playas y de cada cinco turistas que nos visitan, cuatro eligen la playa para sus vacaciones. Al mismo tiempo, es una importante fuente de ingresos. De ahí la responsabilidad de las autoridades a mantenerlas limpias y en buenas condiciones bacteriológicas.
En el Boletín Oficial del Estado (BOE), por Real Decreto 734/1988 de 1 de julio se establecen normas de calidad de las aguas de baño. La Ley de Costas 22/1988 de 28 de julio, en el capítulo III referente a las competencias, recoge en el artículo 115, apartado D, que es competencia de los municipios, el mantener las playas lugares públicos de baño, con las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad.
Las playas pueden se urbanas o extraradiales -también conocidas como semiurbanas-. Las primeras, de mayor afluencia de bañistas, precisan un buen servicio de limpieza física, biológica y de vigilancia.
Las extraradiales, están abandonadas a su suerte. Dependen del grado de educación y sensibilidad de todos aquellos que la visitan. Por estar alejadas de la ciudad, porque frecuentemente no pueden acceder las máquinas limpiadoras o por no violentar el ecosistema, dado que; muchas especies de aves se alimentan de la micro fauna que viven el la orilla del mar y allí también suelen poner sus huevos. El caso es que el grado de civismo de los usuarios, cataloga la playa de apta o no para el baño. Las actividades incívicas, son más notables en las playas que soportan un público de fin de semana. Estos suelen ensuciar más que el turista, que generalmente se aloja en un hotel y no come en la playa. Lo contrario que el dominguero.
La colaboración del bañista es fundamental y debe entender, que proteger su lugar de ocio, tiene como resultado protegerse a si mismo y a su familia.
La playa no es ningún coto privado de nadie y sí un patrimonio de todos los ciudadanos que debemos cuidar y respetar al mismo tiempo que lo disfrutamos.
Deseo paséis un feliz verano, que yo trataré también de sacarle el máximo en compañía de mi esposa y nietos y explotar la mejor droga veraniega: paseo, baño y tinto con sardina “asá”. ¡¡Josder!! que bien se vive en Andalucía la baja.
No quiero finalizar, sin rogaros por favor, seamos respetuoso con el entorno, dado que poseemos un tesoro que valoramos muy poco: NUESTRAS PLAYAS.
Algeciras, 30 de marzo de 2010
José María Fortes Castillo
JURELES “OREAOS”
El pasado fin de semana, coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora del Carmen, mis abuelos Pepe y Rosa, se desplazaron a Cádiz, para pasar un par de días con los tíos Manolo y Teli.
A estas visitas siempre me suelo apuntar. Disfrutar de mis primos Joaquín, Jesús, Fran, Yasmina y Azahara, “me mola un montón”.
Como es natural, cuando se reúnen mi abuelo y el tío Manolo, el noventa por cien del tema de conversación, va dedicado a la Web: “CEUTA EN EL CORAZÓN”, y como en esta visita, mis abuelos llevaron una bolsa de jureles oreados -un delicioso bocado- para que los asara mi tía Teli. El tío Manolo apuntó, que esa receta debería estar en la Web, dado que cuando no tengamos junto a nosotros a mi abuelo, ese plato típico, de los marineros del Viejo Barrio del Callejón del Asilo de Ceuta -especialmente del “Chache José”-, se perderá para siempre.
Los lazos que me unen, a mis abuelos maternos son tan grande, que tengo claro que si ellos son “asileños”, yo también lo soy, por lo tanto, pensé: yo le pido la receta a mis abuelos y como casi nunca me niegan nada, cuando la tenga escrita, se la mando al tío Manolo para que la incluya en la página, y así me puedo considerar un miembro más de la Web.
Según mis abuelos, la receta es la siguiente:“Se eligen jureles grande, cercanos al kilogramo de peso.
Una vez limpios, se abren -al estilo antiguo de los voladores-.
Se meten en sal durante cuarenta o cincuenta minutos.
Luego, se enjuagan bajo el grifo y se van depositando en la red.
Se tapan con la tela de tul, con el fin de evitar que le piquen las moscas.
Y se tienden al sol, durante todo el día.”Mis abuelos, poseen un aro de aproximadamente ochenta centímetros de diámetro, con una red tensa en su interior y ahí ponen los jureles para que se oreen.
Casi el ochenta por cien del cuerpo de los peces, es agua. Cuando lo asamos, los tejidos se cuecen en su propia agua. Con este proceso del oreado, reducimos el agua casi a cero, por lo tanto, cuando lo asamos, bien a la parrilla -como los abuelos-, o a la plancha, como tía Teli, el sabor es muy diferente. Que pregunten al tío Manolo y verán.
Posiblemente, es esta la primera receta que se publique en la Web, y aunque no sepa nada de cocina, ser el primero en algo tan importante como la Web: “CEUTA EN EL CORAZÓN”, me llena de orgullo.Algeciras, 23 de julio de 2011
José Manuel García Fortes
Hace unos días estuve en Ceuta, y me llevé la grata sorpresa, de la existencia en ella de una nueva peña, conocida como la peña “El Relente”.
Uno de sus componentes, mi viejo amigo y exvecino, Manolo Celaya, me dio pelos y señales del sentido de esta simpática sociedad. Al mismo tiempo, me explicó el porque, la presencia de la placa con su nombre y del socio fundador, en una de las columnas del Paseo de la Marina Española.
Me contaba Manolo, que cierto día, acertó a pasar por allí el presidente de la ciudad; Juan Vivas. El presidente preguntó, a que se debía el elevado número de vecinos de avanzada edad, que allí se congregaban. Luego de las explicaciones pertinentes, Juan Vivas quedó complacido por la originalidad de aquel grupo de vecinos y para inmortalizar el nombre de la simpática peña y su socio fundador, ordenó instalar una placa en el mismo lugar donde se congregan.
Yo he sido hasta mi jubilación, funcionario municipal primero, y de la asamblea posteriormente, lo que me ha hecho vivir de cerca la vida política de mi ciudad, vida de la que me he llevado más desilusiones que alegría, por eso me congratula conocer noticias como esta.
El detalle del presidente, quiero verlo como un gesto que me hace ver la cercanía de Juan con sus ciudadanos. Vivir el día a día junto a ellos, respirar el mismo aire, pisar el mismo suelo y sufrir o disfrutar los mismos problemas, es ganarse el cariño y respeto de su pueblo. Este mismo pueblo que le ha vuelto a demostrar su confianza, últimamente en las urnas.
Que diferente comportamiento el de nuestro Alcalde-Presidente, al de otros políticos, que a diferencia de Juan, miran al pueblo desde una atalaya, creyéndose como el “futbolero” de moda; el mas guapo, rico y el que mejor lo sabe hacer. Al final les ocurre como al futbolista, que campo que pisa es blanco del las iras, insultos y odios de los espectadores.
Este problema de autosuficiencia y olvido de quienes lo han votado, lo sufren buena parte de los políticos de nuestro país; y en el caso que nos ocupa, en nuestra ciudad, algunos consejeros que parecían bellísimas personas antes de llegar al poder, una vez instalados y acomodados en la poltrona, padecen una metamorfosis tan aguda, que su trato antes tan cordial y cercano, pareciera, ahora, que jamás nos cruzamos una mirada, o que fuimos vecinos del mismo barrio… Son cosas, como no iba a decirlo, de falta de sencillez y de entrega al cargo público que te ha sido entregado, cargo público, que como no puede ser de otra manera, debe de estar, cercano, junto, al lado del pueblo, de los ciudadanos…
Quiero felicitar a Juan Vivas Lara, presidente de la Ciudad de Ceuta y que vive el día a día, codo a codo con sus ciudadanos, viviendo sus vivencias, interesándose como respira su pueblo, para él respirar igual. Sin subirse a pedestales y verlo desde las alturas. No sería extraño que dentro de unos años -que sean muchos-, luego de su jubilación, lo vean por la peña “El Relente” y señalando la placa, diga: esta placa, un día ordené yo que la instalaran. Así se hace presidente.Algeciras, 22 de diciembre de 2011.
José María Fortes Castillo
Tiene dos enamorados,
mi entrañable tierra amada.
Unos es el Astro Rey, que la adora;
otro es el Estrecho, que la idolatra.
El Sol, eligió salir por el este,
porque al despuntar el alba,
lo primero en vislumbrar,
es su amada recostada.
Tendida entre dos mares,
por el norte, el Estrecho es quien la baña,
y por la bahía sur, las aguas mediterráneas.
Hacia allí, el sol dirige sus rayos,
que al llegar hasta su amada,
la libera con ternura, del rocío que la enfriaba,
Ya se despierta la niña,
entre sus sábanas cálidas.
Esbozando una sonrisa,
que aun la hace mas guapa.
Por el norte, el enamorado Estrecho.
Que entre olas y mareas,
besos, besos y mil besos, hasta la orilla lanza,
que allí en su orilla, con la espuma de las olas.
bañarla de sal alcanza, impregnando de salitre,
los pies de su bella amada.
Algeciras, 9 enero 2011.
José María Fortes Castillo
APUNTES DE LA HISTORIA DE LA PESCA EN CEUTA - I
Ceuta a pesar de su gran vocación marinera y pescadora, no tuvo nada fácil esta práctica hasta los últimos años del siglo XIX. Tras la firma del tratado de Wad-Ras en 1860 -donde a la ciudad se le permite ampliar su territorio-, se inicia un periodo de paz, que finaliza con los largos años de asedio a la que estuvo sometida A partir de aquí, las limitaciones que atenazaban a la población marinera finalizaron, y los hombres de mar vieron notablemente ampliado el escenario donde faenar sin peligro y, a la vez, varar sus embarcaciones.
La topografía de Ceuta no es la más apropiada para el varado de botes. Si nos imaginamos lo que éramos cuando el puente levadizo del Cristo nos aislaba del resto del Continente, encontramos que la pequeña playa del Cristo y la Ribera, eran los únicos lugares aptos para tal menester. También estaba la playa de San Amaro, pero quedaba lejos y se corría el riesgo de que cualquier incursión marítima por parte de los aguerridos beréberes -solían hacerlo algunas noches al amparo de la oscuridad-, te quedaras sin barquilla.
El lugar más apropiado eran los bajos del Puente Almina, pero aquí se varaban los botes de desembarco que utilizaba la Compañía de Mar de Ceuta que a través de estas embarcaciones, arribaban a tierra toda la mercancía y pasaje que llegaba a la ciudad.
La técnica de pesca que se utilizaba hasta entonces era muy limitada. Imperaba la “jábega” y su hermano menor el “copo”. De día se calaba y recogía en las playas de San Amaro y de Los Mártires, como medidas de seguridad, dado que de noche era arriesgado. “La calá del albón” se solía hacer en la playita del Cristo con la marea en el “llenante” y deribando el “calao” un poco al “levante” para salvar la piedra que existía frente a la playita y que fue “volada” aproximadamente en el año 1955 por los submarinistas del CAS. Tuve el honor de participar en la destrucción de la piedra, causante de muchos encalles.
Tras el antes mencionado tratado de Wad-Ras, los pescadores ceutíes y sus jábegas, pudieron desplazarse al Tarajal y Benzú ampliando de esta forma sus pesqueros.
La jábega es un arte de cerco y tiro que se cobra desde la playa. La red se cala por medio de un bote -también llamado jábega” Una vez calado el arte y cuando el patrón lo decide, se cobra desde tierra por medio de los pescadores -que se ayudaban de un estrobo*- (A) y ayudantes accidentales que eran obsequiados con un rancho de pescados.
Arte de Jabega "jalado" a la playa por pescadores
Existían desocupados ceutíes que siempre estaban alerta al cobrado de las jábegas, Acudir a “echar una mano” era equivalente a llevar a casa un rancho de sardina, caballas, boquerones o -jureles, siempre bien recibido en cualquier vivienda.
Por estas fechas da comienzo la denominación “caballa”. De ir en busca de unas caballas, pasa a ir en busca de “los caballas”, para tirar del copo y traer algo a casa.
La jábega embarcación, era simplemente un bote “tirado” a remo. Lejos del policromado de las jábegas que conocemos de la Costa del Sol.
Junto a las jábegas, el sardinal también tenía su protagonismo. Se empleaba un barco de seis a ocho metros de eslora, cuya característica principal era la pronunciada caída del mástil a proa y su larga antena. La proa era recta, formando un ángulo de 90º con la superficie de la mar, a semejanza del Llaut mallorquín. Por el contrario, el codaste de popa era curvo, de forma que el timón poseía también la misma curvatura, ayudando a resaltar la bella estampa marinera de la embarcación. Navegaba a vela latina y aunque poseían remos, estos eran solo utilizados para maniobrar. Caso contrario a la jábega que solo utiliza los remos. Otra variante era que poseían cubierta e imbornales de desagüe.
Solía llevar una tripulación de cuatro a seis hombres más el patrón. Estos pescadores fueron los primeros en utilizar la “fijación o quedada” -la fijá o quedá-, poniendo en prácticas la triangulación con puntos fijos en la costa. Costumbre que aún perdura en Ceuta y que conocemos como “marcas”.
Hasta poco antes de mediados del siglo XX, fueron las embarcaciones más utilizadas en las costa españolas y norte de África
Sardinales frente a Ceuta
El arte del sardinal, consiste en varias piezas rectangulares de red unida por sus lados verticales a través de “metafiones” **. Casi como todas las artes, llevan corchos en la parte superior y plomos en la inferior. Este arte se caracteriza porque además de la corchera tradicional, a cada seis o siete brazas aproximadamente de la relinga de la red, posee otro racimo de corchos o boyas que, a través del cabo que lo sujeta al arte, se puede regular la profundidad del calado. Este arte se calaba a la deriva y solían medir de treinta a cuarenta brazas*** de largo y cinco o seis de alto.
Sardinal
Por entonces, la técnica de pesca utilizaba en Ceuta era “la espera”. Lugares como la muralla del jardín de San Sebastián, murallas del puente del Cristo, “El Mirador” -donde hoy se ubica el Caballa-, o el saliente por donde se bajaba hace años a la Playa de la Ribera, se utilizaba como atalaya y el pescador o pescadores se pasaban las horas muertas esperando divisar la “mancha”, el “arda” o el revolotear de los pájaros que le indicaba la presencia de un cardumen o banco de peces.
Si han observado, casi toda la actividad marinera se desarrollaba entre los Puentes del Cristo y Almina. Es así porque casi todos estos hombres de mar, vivían en esta zona. El arrabal de pescadores se ubicaba en la Brecha y sus aledaños. La calle de la Misericordia donde estaba el Asilo, o la de la Tahona, o Malcampo etcétera, era la residencia de estos hombres de mar.
Cuando los pescadores observaban desde sus atalayas, el resto de ceutíes que pasaban le solían preguntar si esperaban a las caballas. De esta forma y poco a poco, aquellos hombres fueron haciéndose con el sobrenombre de “caballas”. Me contaba mi abuelo paterno -también hombre de mar-, que al principio, el apodo no caía nada bien, más bien lo recibían con disgusto hasta tal extremo, que los “caballas” se defendían llamándoles a los “almineros” -la Almina era el resto de Ceuta tras el Puente de su mismo nombre-, hijos de presos. Luego con el tiempo, la zona dejó de ser el arrabal de pescadores, pero la expresión caballa perduró y paso a generalizarse para todos los nacidos en este rincón de mi alma.
En la primera década del siglo XX, pescadores del Sur y Este de la Península, atraídos por la riqueza piscícola de nuestras aguas vinieron a Ceuta. Encontraron que la pesca era abundante, pero al mismo tiempo el mercado no invitaba a establecerse dado que el número de habitantes en la ciudad era muy bajo. No llegaba a 14.000.
Generalmente los pescadores foráneos, solían hacer la temporada -la “temporá”-, que solía durar entre tres y cuatro meses, para luego regresar a sus lugares de procedencia.
Esta poca demanda, invita a los hermanos Martín Moreno -hijos del conocido Pepe “vinagre”-, a montar dos barcos a motor; el “Africano” y “Voluntad de Dios”. Estos dos barcos, se hacían cargo de la pesca no vendida y con ella a bordo, navegaban hasta Algeciras, Gibraltar, Tarifa o donde creyeran oportuno, donde la vendían a mejor precio.
Quiero resaltar, que todos estos pescadores venidos de Torremolinos, Estepona, del mismo Málaga, Almería, Las Negras, Garrucha, Cabo de Gata, San José y hasta de la costa levantina como Santa Pola, etcétera, dieron en llamar a los nativos de Ceuta los “africanitos”.
En el año 1912, se procede a la supresión del penal y se instaura el Protectorado Español de Marruecos en la zona Norte. La necesidad de facilitar la comunicación con Tetuán, obliga a construir carretera y vía férrea. A la vez dan inicio la construcción del Puerto y algunas obras importantes más como el Palacio Municipal y la sede de Ibarrola. Esto demanda una mano de obra enorme, que en pocos años logra que el censo ceutí aumente considerablemente, lo que garantiza a los pescadores la venta de sus pescas, sin tener que navegar hasta la Península ni depender de terceros.
Mi abuelo que desde casi una década, hacía la temporada en Ceuta, decidió establecerse aquí definitivamente y la primavera del año 1912, llegó con toda la familia para establecerse a vivir en el número 12 de la calle Misericordia, en el conocido Patio de la Ramblilla. Toda la familia vino a bordo del barco de su propiedad llamado Ntra. Sra. del Carmen. A este barco le apodaban “El Lobo”
dado que en el puente llevaba una metopa de un lobo en bronce. Años más tarde montó el Nuevo Lobo y en el año 1941, botó el Lobo Grande que se hundió el 12 de diciembre de 1949 junto al Isleo de Santa Catalina. Posteriormente fue rescatado del fondo del mar, reparado y vendido a un armador de Barbate.
Estos pescadores que se establecieron en Ceuta, poseían técnicas mucho más avanzadas que los nativos y poco a poco lo fueron desplazando a un segundo término. En las provincias de Málaga y Almería nació una verdadera “fiebre” por la pesca en Ceuta, y fueron cientos de familia las que se desplazaron a nuestra ciudad, al objeto de vivir una vida más cómoda que en sus lugares de residencia. La abundancia de pesca en nuestras aguas, “enguaó” a todos estos marineros que hoy son los padres y abuelos de muchos de nosotros.
Muchos ceutíes que hoy se apellidan; Sempere, López, Fortes, León, Sánchez, Mira, Rodríguez, Andujar, Ramírez, Ezcámez, Fuentes y un largo etcétera, son descendientes directos de aquellos valientes lobos marinos, que no dudaron en abandonar las tierras que les vieron nacer, para venir a vivir al otro lado del Estrecho, como ellos decían, a tierras de Berbería., a tierra de los africanitos… Valga este capítulo y los próximos, como homenaje a su memoria.
Algeciras, 22 de julio de 2012.
Pepe Fortes Castillo.
________
* El estrobo consiste en una bandolera rematada con un cabo de 130 centímetros, que termina en un corcho o trozo de madera que se lía al tiro de la jábega de manera que el trabajo se reparta en todo el cuerpo y no solo en las manos.** Metafiones son unos cabos finos cosidos al filo de las redes o de las velas que le sirven para unir los diferentes paños y telos.
*** Braza es una unidad de longitud náutica, usada generalmente para medir la profundidad del agua. Se llama braza porque equivale a la longitud de un par de brazos extendidos, aproximadamente dos metros, ó 6 pies en el sistema de medición anglosajón. Actualmente es considerada arcaica e imprecisa.
En diferentes países la braza tiene valores distintos:
- Una braza española vale 1,6718metros = 2 varas.
- Una braza inglesa, llamada fathom en inglés, equivale a 1,82878 metros ó 2 yardas (6 pies).
APUNTES DE LA HISTORIA DE LA PESCA EN CEUTA – II
"In Memorian del Teniente de Navío D.Ángel Pardo y Puzo"*
Los nuevos pescadores llegados del sur y este de la Península, aportaron a la flota ceutí nuevos y más modernos sistemas de pesca. Embarcaciones como faluchos, jabegotes, traiñas, marrajeras o palangreros, almejeros y de arrastre, fueron llegando a Ceuta. Aquí también se construyeron nuevos barcos de manera que, en la década de los cincuenta, poseíamos una de las mayores flotas pesquera de bajura de toda España. Todo este auge perduró hasta una década después de la independencia de Marruecos.
El falucho era una copia agrandada del sardinal. La única variación notable era el codaste de popa, que si en el sardinal es curvo, en el falucho es recto pero caído un poco hacia proa. El objetivo del falucho es poder embarcar y calar un arte mayor que el sardinal, a la vez que su mayor envergadura, les permite alcanzar pesqueros más lejanos.
Dos sardinales y un falucho en la Playa de los MártiresEl jabegote es una jábega de mayor porte y dotada de mástil. Si el falucho es un sardinal grande, casi es el mismo caso del jabegote con la jábega. Dotado con mástil y vela latina pero con menor antena que el sardinal. El jabegote logra alcanzar pesqueros que la jábega a remos no puede lograr.
JabegoteLa traiña es un barco de mayor eslora que los anteriormente tratados. Dotadas de motor y auxiliadas por un bote llamado “cabecero”, utiliza la pesca del cerco. El arte del cerco, posee relinga corchera flotadora en su parte superior y de plomos en la inferior. La relinga emplomada tiene unas anillas en toda su longitud y a través de ellas, pasa una veta llamada “jareta”. Al calar el arte, el cabezal pasa a bordo del bote -de ahí el nombre de cabecero- y el resto del arte se va arrojando al mar a la vez que el barco traza una circunferencia hasta volver al punto de partida donde le espera el cabecero. La maniobra inmediata es tirar de la jareta, de manera que las anillas del fondo se unan formando una bolsa. El próximo paso es tirar de la relinga de corchos hasta que al final solo queda en la mar el poco arte que contiene la pesca. De inmediato se procede a subir el pescado a bordo, labor que se denomina “copejea”
Traiña “Nuevo Lobo”
Varios años más tarde a este arte de pesca, se incorporó el “bote lucero”. Consiste en un nuevo bote algo mayor que el cabecero y que lleva instalado entre tres y seis lámparas de parafina que funcionaban con gasolina a presión. En Ceuta les llamaban “Petromax”.
Los cardúmenes son atraídos por esta potente luz y una vez que el patrón lo considera oportuno
se procede a la calada. Esta se lleva a cabo rodeando el bote lucero que tiene bajo sus luces concentrado a los peces.
Arte de pesca al cercoLa marrajera recibe este nombre debido a que de tiempos ancestrales, el objetivo de la pesca con palangre de superficie era el marrajo. En Ceuta se practica desde comienzo del siglo XX, especialmente por pescadores temporales de Málaga y Almería, hasta que la gran mayoría de estos se afincaron en nuestra ciudad.
Marrajeras atracadas en el Muelle de Pescadores
Cuando era un niño y en compañía de mi abuelo o el tío Jesús, visitaba la primitiva lonja -donde me viene a la memoria la presencia de grandes mesas de granito-, recuerdo que tantos marrajos eran igualados o superados en capturas por “agujas palá” -pez espada.
Peces espadas (aguja palá)
En mi juventud las marrajera solía ser de menor eslora que las traiñas. Como éstas, siempre las he conocido dotadas de motor, pero cuando llegaron y se afincaron en Ceuta, la mayoría eran faluchos que navegaban con vela latina.El palangre de fondo tiene como objetivo la captura de espacies como el besugo -conocido por los ceutíes como “goraz” o “voraz”-, merluza y pintarroja. Esta última durante los años cuarenta, se consumía seca, al estilo de “volaores” y bonitos. Pero eso lo dejaremos para más adelante, que llegaremos al salado y secado de especies.
En cada extremo de los palangres dos boyas indicaban el lugar donde se ubicaban, y de noche, se dotaban de un farol de petróleo fabricado de hojalata y con los cuatro lados con cristales. Estos faroles se fabricaban al final de la calle Misericordia, igual que los “jarrillos” de lata, en un taller propiedad de Enrique Pato y su socio Paco Jiménez.
Los almejeros o barquilla almejera que llegaron a Ceuta, lo hicieron desde Málaga. Era un sardinal adaptado, que en vez de utilizar el arte de red, pescaba con rastrillo. En la cubierta de la parte de popa, se adaptaba un cilindro de setenta centímetros de largo, con cuatro manerales en los extremos que se accionaba entre dos marineros utilizando piernas y brazos. Se denominaba molinete y con él, a través de una veta, se recogía un rastrillo que había sido calado en el fondo. Queda claro que era preciso fondear con anterioridad el barco por proa.
Este tipo de pesca se utilizaba sobre bancos de arena y su objetivo era la pesca de bivalvos y “cañaillas”. Existen varios tipos de rastrillo, pero ni que decir tiene, que estos marineros utilizaban el malagueño. De inicio, en la playa de los Mártires, encontraron un filón que sólo finalizó con la construcción del puerto.
Mi padre me contaba, que de niño iban a esta playa a coger almejas y navajas. Utilizando solo las manos, cogían grandes cantidades.
Para finalizar este capítulo comentaremos otro tipo de pesca introducida en Ceuta por pescadores de Santa Pola. Consistía en arrastrar por popa una gran red de copo. De ahí que sea conocida como pesca de arrastre*. Recuerdo que le llamaban pesca al “Bou”, o también, la “baca” o “vaca” según la ortografía del autor.
Si la jábega es arrastrada por pescadores desde la playa, con este sistema es la embarcación la que hace la labor.

Arrastreros a vela
Los primeros barcos propulsados a vela, veían limitado su faenar cuando el viento no soplaba con la suficiente fuerza, como para hacer navegar el barco arrastrando el arte. Para minimizar estos inconvenientes, se buscó la formula de hacer la misma labor con dos embarcaciones. A este sistema se le llamó “arrastre por parejas”.
Arrastre por parejasHoy los barcos son propulsados a motor y autosuficientes como para arrastrar por si solos grandes artes, que aprovecho para apuntar que son tan destructivas en el lecho marino, que deberían ser prohibidas.
Con esta breve historia de la pesca en Nuestra Ciudad, CEUTA EN EL CORAZÓN quiere rendir un emotivo homenaje, a todos aquellos hombres de mar que de una forma u otra, vivieron su existencia recibiendo golpes de mar en nuestro Estrecho o Bahía Sur. Otros perdieron la vida ganándose el sustento, como los marineros del Lobo Grande, Los Mellizos o San Carlos o aquellos otros que la dieron sirviendo a la patria, como los marinos del Guadalete.
Algeciras, 25 de julio de 2012
Pepe Fortes Castillo
________
* La pesca del Bou se realizaba con dos barcas a la pareja a finales del siglo XIX, y se denominaba de esta manera porque se realizaba la faena de pesca de tal modo que recordaba a las faenas agrícolas, cuando los bueyes tiraban de un arado para apartar la tierra e ir dejando los surcos preparados para sembrar. También otros estudiosos atienden a otra interpretación aludiendo que para sacar o meter los barcos en la mar desde la playa donde se varaban, la fuerza de tracción para ejercer estas faenas eran realizadas por grupos de bueyes.
La denominación de “baca o vaca”, tuvo lugar ya entrado el siglo XX, cuando la fuerza motriz de las embarcaciones cambiaron de la vela al motor, y además con el descubrimiento y construcción de las puertas reflectoras que, al colocarse delante de los artes posibilitaban la apertura de sus bocas sin necesidad de ser abiertas desde la separación que ofrecían los tiros anclados a las maquinillas de dos embarcaciones( bous).** Como no puede ser de otra manera, es de agradecer la labor de investigación y recopilación de las artes, embarcaciones y técnicas descritas en la “Cartilla del Pescador” (Conocimientos útiles á los pescadores) que, D. Ángel Pardo y Puzo, supo plasmar en su obra, hace ya más de un siglo… En la lectura de su trabajo hemos pasado largos ratos disfrutando de sus descripciones técnicas y de sus magníficos dibujos de las artes empleadas a principio de la centuria anterior. Y como manifiesto reconocimiento a su preocupación y labor didáctica en pos de los humildes y siempre sacrificados pescadores, hemos dejado constancia de algunos de sus únicos y soberbios dibujos que, realzaban, aun si cabe más , a la cuidada redacción de sus textos…
APUNTES DE HISTORIA DE LA PESCA EN CEUTA.EL MARISQUEO
Una práctica casi desaparecida de Ceuta es el marisqueo. Siempre fue una de mis grandes hobby. Esta afición me viene de muy pequeño, cuando en casa de mis abuelos veía que mi tío Jesús, en compañía de su primo Cayetano López y el cuñado de éste, Antonio González, llegaban al Patio de la Ramblilla cargados de erizos, otros días, lapas y, otros, mejillones.... Deseaba crecer para poder hacer lo mismo y nunca olvidaré el día que mi tío me llevó a su casa en la calle Simoa número ocho, nos hicimos de un par de formones y una bolsa y me llevó al bello roquedo que hay tras la playa de San Amaro. Era una bella tarde de verano, por el año 1950. Mi inexperiencia no fue óbice para disfrutar de aquella hermosa tarde junto a mi querido tío Jesús. Pocas lapas y mejillones fueron arrancadas de las piedras por mi formón, pero mi tío, en este terreno era autosuficiente y el solo se bastó para que la mariscada fuera fructífera.
Era típico en Ceuta -hasta bien entrada la década de los sesenta-, la presencia de los mariscadores visitando los bares de tapeo, ofreciendo marisco listo para consumir. Provisto de una cesta de caña y un caballete, con los brazos en jarra -al estilo de los “cenacheros” de Málaga-, iban ofreciendo el producto. Recuerdo que en Ceuta eran dos señores, los dedicados a este menester. Siempre vestían chaquetilla blanca y ofrecían; gambas, “cañaillas”, percebes, cangrejos reales, nécoras, huevas y lomos de bonito, camarones, solían llevar también ristras de jurelitos secos, etcétera. Su zona de venta se relacionaba con el entorno de los bares de aquella época como; Casa Julián, Casa Rejano, Vicentino, La Campana, Sede Social de Caza y Pesca, Bar Niza, La Vinícola y Cafetería de Florentino. La misma zona que lo hacían los dos músicos, uno con la batería y el otro con el acordeón que hacían las delicias de transeúntes y clientes de los bares. Entrañable recuerdo de dos estampas muy ceutíes y que desgraciadamente hemos perdido.
Los chavales de Plaza de África solíamos ir a mariscar a la “Goraza” o “Coraza”, que son las piedras que se hallan en la parte del poniente del Mirador de la Carretera Nueva. Este mirador que era patrimonio del pueblo, hoy está ocupado por el restaurante del Club Natación Caballa. Ya podrían nuestras autoridades, gestionar el tema de forma que este entrañable lugar sea devuelto al pueblo ceutí, de manera que disfrute como yo tuve la suerte de hacer en mi juventud de algo tan nuestro.
Volviendo a la “Coraza”, he de decir que en mi niñez, he pasado ratos inolvidables en ese rincón de mi barrio. Era muy rico en “bulgaos”, “cañaillas de piedra”, lapas y cangrejos “pelúos”, que con un alambre y un trozo de pescado, lográbamos que salieran de sus cuevas, para atraparlos. El inconveniente era que si te descuidabas y te agarraba con una de sus pinzas, el mordisco era tremendo.
También llevábamos salabares que cebábamos con media sardina y atrapábamos camarones. Esta pesca con salabares, era más fructífera en las escolleras del Muelle de Pescadores, porque además de los sabrosos camarones, también “entraban al aro” centollos y algunas castañuelas.
Los domingos de verano, solía acompañar a mi padre y tío Jesús a la “corriente” -Foso Real-, a coger almejas. Eran muy abundantes y variadas. Había concha fina, coquinas, corrucos, chirlas, etcétera. Tanto mi padre como mi tío, traían el bote del “Nuevo Lobo” más la pala y el rastrillo de expandir el hielo y eso lo utilizaban para extraer la riqueza que por entonces existía en ese lugar. Yo era joven y si por entonces no era práctico en ese tipo de marisqueo. Aquellas vivencias junto a mis dos maestros tan queridos, me sirvieron como escuela para años mas tarde, ir enseñando a todos mis primos.
Me gustaba tanto coger almejas, que recuerdo que una mañana estando en la pequeña playa del CAS, Don Juan Bravo, que había estado reparando el regulador de sus botellas de aire comprimido, me dijo si tenía inconveniente en probarlas, dado que se tenía que marchar. De inmediato me hice con un saco de arpillera y fui directo al lugar de la “corriente” que sabía eran más abundante. A la hora aproximadamente regresé con más de medio saco lleno de conchas fina y corrucos. Estando en ello, pasó por el lugar, los QUECUTESA”, empresa de fotografías, muy vinculada al CAS y que formaban los señores; Querol, Cuellar y Tete. Como siempre llevaban la máquina predispuesta, tomaron una instantánea de aquel momento.
Esta afición no ha menguado con los años, En la última etapa de mi vida en Ceuta, en primavera solía ir algún sábado o domingo a Cala Mocarro o Punta Blanca, a coger erizos -Strongilocentrotus franciscanus-, que consumía con mi mujer y con mi hija Rosa Mari en la misma playa. También nos llevábamos un envase de mermelada vacío, que llenábamos con la hueva de este sabroso equinoideo. Estas huevas enriquecen notablemente el sabor de un arroz a la marinera.
La ciudad en la que vivo, Algeciras, sus costas es muy rica en lapas. Hay más y más grandes que en Ceuta. Hasta hace un par de años, he practicado la actividad de “lapero” en la costa de San García con muy buenos resultados. ¡¡¡Ah!!! pero siempre respetando la patella ferruginea. Mis años en la Concejalía antes y Consejería después de Medio Ambiente en Ceuta, me sirvieron para cargarme de responsabilidad sobre el Medio que nos rodea -por algo fui el primer funcionario adscrito a esa Consejería-. La lapa ferruginea es endémica del Mediterráneo occidental y está en peligro de extinción. Últimamente un proyecto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas -CSIC-, ha logrado su reproducción a través de fecundación artificial. Este proyecto se lleva a cabo en las Islas Chafarinas con resultados óptimos y abre un mundo de esperanza para la salvación total de este espécimen tan ceutí.
Algo que no hice jamás en Ceuta, lo hice en Algeciras, ir a coger ortigas. La ortiga es una anémona -anémona sulcata-, con tentáculos urticantes y no muy popular como alimento. En mi niñez, recuerdo de su consumo en una vivienda del patio donde me crié. Aquella señora tenía fama de prepararla muy bien. Se llamaba Ángela y estaba casada con un hermano de mi abuela paterna. También la consumían en el “Patio de los Boguitas” y en algunas casas más, siempre de familias relacionadas con la mar. Poco a poco, esa costumbre fue desapareciendo a la vez que aquellas familias marineras. La verdad es que en Ceuta nunca fueron muy populares. Siempre fue un alimento inusual y poco frecuente fuera de la zona “caballa”, la comprendida entre los Puentes del Cristo y Almina. El pueblo ceutí no se ha caracterizado jamás por mantener las tradiciones y costumbres. De hecho el consumo de lapas, erizos u ortigas, ha desaparecido como seña de identidad nuestra, al contrario que en la provincia de Cádiz, donde estos tres productos del mar, son santo y seña de su cocina. Si existe algún producto con puro sabor a mar, es indudable que es la ortiga.
Otra afición que adquirí en Algeciras, es la pesca del berberecho. Este bivalvo de la familia de los moluscos conocido como Cerastoderma Edule, es un rico manjar preparado al vapor. Provisto de mi rastrillo y mi bolsa de red y acompañado por mi mujer y mi nieto José Manuel, hasta hace tres años, algunos días me dirigía a la Playa del Rinconcillo, concretamente a la desembocadura del Río Palmones. La presencia de esta bivalvo es tan abundante, que sin gran esfuerzo te puedes hacer de varias decenas de kilos. La última vez que fui a pescarlos, me traje a casa unos buenos puñados. Para mi era un placer sentarme al día siguiente, rodeado de mi familia, todos prestos a devorar las cuatro o cinco fuentes que mi esposa había preparado.
Hay muy pocas felicidades que sean eterna, y un día apareció por casa mi primo Manolo, acompañado de su esposa y su hijo Fran. El día anterior habíamos ido a pescar y disponíamos de un buen stock de berberechos, y él, haciendo valer su condición de funcionario de la Inspección Pesquera, me hizo saber que el marisqueo sólo lo pueden capturar los mariscadores profesionales, que acrediten tener al día la expedición de sus carnes; y que además hay que examinar que la zona de producción de moluscos en ciernes se encuentre libre de toxinas y acta pata la recolección y el consumo humano. Aquel pequeño discurso oficialista y engranado en la Administración, bien pudiera ser lo correcto; sin embargo, para mí significaba algo más que una norma más en un ajado boletín oficial, significaba largar amarras con todos los recuerdos de mi infancia, junto a mis padres, a mis tíos y mis primos, en aquel bote cabecero del “Nuevo Lobo”…Significaba decir adiós definitivamente a la niñez… Y he de deciros que he dejado de ir a mariscar tan rico manjar, aunque a veces me dan ganas de coger de nuevo el rastrillo cuando en los supermercados, veo que una bolsita de un kilo, cuesta seis euros.
Y, ¿por qué?, yo me pregunto y a la vez os pregunto, ¿por qué la vida no puede transcurrir con la sencillez y la originalidad con que transcurría en las horas de nuestra infancia?… ¿Por qué...? ¿Por qué no pueden volver y no marcharse jamás las horas amables, placenteras, doradas, sin tiempo, de la niñez… ¿Por qué…?Algeciras, 11 de agosto de 2012
Pepe Fortes Castillo
______Rastro (CP)Fig.9.- Pertenece al grupo de artes varios. Es un instrumento formado por un triángulo isósceles, cuyos lasos son de madera y cuya base es de hierro dentada, llevando además fija una bolsa de red. Rastréase á mano con este arte por las playas arenosas en la disposición que indica el número 1 de la figura 81, cogiendo con las manos los lados mayores del triángulo y llevándolo verticales en el agua, retrocediendo de espalda á la playa á medida que se rastrea, y ayudándose en la faena con un trapo ó cuerda que lleva amarrado el instrumento en los citados lados y que se espalda por la espalda o cintura.
A medida que se camina sobre los fondos de la playa, el marisco –almejas finas, coquinas, chirlas, etc.-, se va introduciendo en el copo. Y así también, se pescan, principalmente, peces como lenguados, rodaballos y otros peces planos. CARTILLA DE PESCA. Ángel Pardo y Puzo.Rastro (DHAPN)Fig.10,15.- La significación de esta voz entendida generalmente en nuestro castellano denota el resultado, que un cuerpo movido según su gravedad específica, imprime ó dexa en ciertas superficies por donde pasa.
Nuestros pescadores en el dialecto particular adoptado ó reducido de las acciones de las cosas ó de sus efectos, apropiaron el nombre de semejante resultado á la causa ó instrumento de que procede, y desde luego tradicionalmente conviniéron en que con la palabra Rastro se significaban varios armazones de distintas hechuras, compuestas de diversos materiales, las cuales arrastradas sobre las playas extraen las diferentes especies de mariscos y otros peces, que se crían en ellas, y ocultan en la arena.
Pero los Rastros son tantos, y entre sí tan diversos, que exigen bastante extensión, y harían molesto este artículo, si por otra parte no conociésemos , que para la pesca de ciertos peces llanos como Lenguados, Rodaballos, y otros que se quedan escondidos en los arenales al baxar la marea, como asimismo las conchas que nacen y se crían en ellos, son instrumentos adecuados, y no es posible dejar de explicarlos por el efecto que producen con utilidad de los pescadores; á pesar de que difieren notablemente las aplicaciones según los tiempos, parages y peces.
En su variada diversidad sirven unos para rastrear dentro del agua sobre playas ó arenales: otros fuera de ella en las playas mismas: y otros finalmente para rascar, arrancar ó roer de las peñas los mariscos pegados a ellas, y así á este tenor.
Armado con efecto con efecto del modo referido, los pescadores empuñan el Rastro con las dos manos que afirman en los palos, y echando a la espalda la faxa, andan hacía atrás por las playas con agua á las rodillas, arrastrando semejante máquina, y procediendo con movimientos alternativos para remover la arena ó cieno, y que –el marisco- los peces al querer huir entren en el saco o bolsa de la red.
Esta es una pesca de las más fatigosas, puesto que los que ejercen sobre estar todo el día metidos en agua, necesitan ser hombres muy robustos por el continuo esfuerzo que exîge el manejo del Rastro en la forma que manifiesta la Fig.9 y Fig.10, cuyo pescador A. desempeña semejante duro trabajo. El pescador B. extrae el marisco que fue recogiendo el saco de su Rastro, y algunos lenguados y rodaballos,que suelen entrar freqüentemente.
Pero como el marisco suele salir mezclado con piedrecillas y fragmentos de conchas, se ve otro pescador C. con una criba en la mano (que todos tienen á propósito) limpiar y escoger el que ha cogido, y que debe de llevar a la venta pública. DICCIONARIO DE LOS ARTES DE LA PESCA NACIONAL. Comisario Real de Guerra de Marina, D.Antonio Sañez Reguart.RASTRO MANUAL (A pie) Fig.11,12.- Es aquel que se manipula andando por la orillas de ríos, caños, etc., contra la dirección de la marea o de espalda, metidos en el agua hasta la cintura. El arte consiste en un armazón rectangular con enrejado de acero inoxidable, separadas entre sí por una distancia que va en función de la especie a capturar. Puede llevar los dientes soldados a una pletina en bisel, o bien de forma semicircular con un copo.
El mariscador se sujeta el rastro a su cintura, asiendo firmemente el mango con las dos manos, y comienza a caminar hacia atrás, metido en el agua hasta la mitad del cuerpo. Realiza con el palo ligeros movimientos, ascendentes y descendentes, para que la pletina o los dientes no queden clavados en el fondo. Fig.11 y Fig.12.RASTRO ARRASTRADO (Desde embarcación) Fig.13.- Se denomina Arrastrado cuando el arrastre se realiza con maquinilla movida por el motor principal de la embarcación. La maniobra de fondeo y arrastrado del arte es igual que en el arrastre manual. Una vez que el barco se encuentra en el caladero, el Rezón o Gavilan se fondea por pro o popa del pesquero, según la faena se realice manualmente o con maquinilla, quedando señalizado por una bolla. A continuación se navega a la zona de trabajo, a remo o con motor, para calar los rastros, bien por popa o por proa del buque. Según su capacidad se puede calar de 1 a 6 rastros.
Finalmente, se comienza a Halar el cabo del rezón o la Garga del gavilán con el torno (de mano, o mano y pie) o maquinilla. Así se produce el arrastre y el desplazamiento del barco hacía el rezón o gavilán y el avance de él o los rastros en el fondo.
RASTRO REMOLCADO (Desde embarcación) Fig.14..- A diferencia del Arrastrado, el rastro se larga por popa y la acción mecánica de arañar los fondos limpios se consigue con la misma marcha del barco y no cobrando cabo del rezón o garga del gavilán. Cada lance de arrastre suele durar una medía hora. LAS ARTES DE PESCA EN EL LITORAL GADITANO. Diputación Provincial de Cádiz. Hemos de significar que, los dibujos de redes y pesqueros de este libro ,fue realizado por D.Juan José Carreiras Romero, y la dirección de este histórico y necesario trabajo de recopilación de artes y embarcaciones pesqueras, por nuestro entrañable amigo, D. Jesús Padillo Rivademar.
APUNTES de HISTORIA de la PESCA en CEUTA IV. ALMADRABAS
Hablar de Ceuta es hablar de mar, de playas, de algas, de salitre, de sardinales, traiñas, faluchos y como no, de almadrabas. Almadraba es una voz andalusí que significa lugar de golpeo y lucha.
Aunque la palabra almadraba venga del árabe, no es menos cierto que predecesores a ellos como fenicios, griegos y romanos, llegaron a Ceuta en busca de sus ricos caladeros y en algunas de sus playas instalaron bases para el tratamiento de salazones. Ni que decir tiene que es una de las artes de pesca más antiguas del mundo. Los caballas la llamábamos “almadrabeta”, dado que para nosotros, la Almadraba es la barriada que hay junto a la playa de Miramar. Aquellas almadrabas diferían bastantes de las actuales. Se denominaban de vista o tiro. Algunos historiadores también la llamaban “jabetón” por su similitud con la jábega que aún gozan de popularidad en nuestra Costa del Sol. Lo de “tiro” viene porque se cobraba desde tierra al estilo de la jábega, pero carecía de la bolsa final de esta y el tiro se producía con cuatro sirgas o sogas, dos de corcho y dos de lastre.
La operación de la pesca se inicia avistando el bando o cardumen de atunes, que solían navegar cerca de las playas. Una embarcación salía a su encuentro con las redes a bordo, dejando los extremos de dos sirgas en la playa. La barca, a la vez que remaba en busca de los atunes, va “largando” las sirgas fijadas en tierra, hasta que las dos se unen a través de un gran paño de red. La barca rodea el cardumen para de inmediato poner rumbo a tierra, a donde llega con los dos extremos de las sigas. Acto seguido se procede al cobro de las cuatro, que a la vez arrastra el paño de red que las une y donde los atunes quedaban atrapados y arrastrados hasta la orilla.
Por las características del fondo submarino de Ceuta, me imagino que estas se calarían en las Playas de San Amaro, de los Mártires, el Tarajal y Castillejos, donde estarían exentas de enredarse en piedras.
De estas antiguas almadrabas romanas en aguas ceutíes y de las costas andaluzas y levantinas, se remitía a todo el Imperio el famoso “garúm” que se realizaba con caballa y atún y tanto gustaba a la alta sociedad romana. Los primeros en comercializar esta exquisitez, fueron los helenos aunque los romanos se lo atribuyen como propio. La palabra “garum” proviene de “gáro” que significa en griego caballa.
Alonso Pérez de Guzmán, conocido como Guzmán el “Bueno”, por su heroica defensa de Tarifa, el rey Sancho IV -años más tarde lo ratificó su hijo Fernando IV-, le concedió los derechos de pesca de las almadrabas de Conil en 1299 y de Chiclana en 1303. Los duques de Medina Sidonia que sucedieron a Guzmán el “Bueno”, disfrutaron de esta gracia hasta principio del siglo XIX, que pasó a manos de empresas.
En el Siglo XVI, la mayoría de los trabajadores de las almadrabas en la Andalucía Atlántica, eran filibusteros, pícaros, condenados a galeras y gente de mal vivir, que huyendo de la justicia, se enrolaban en ellas librándose de esta manera de la detención. El mismo Miguel de Cervantes en su “Ilustre Fregona” hace referencia a ellos como el “Finibusterre de la picaresca”
A mediados del siglo XII se impone una nueva técnica que se denomina almadraba de buche, que es un arte de origen levantino y vino a sustituir la ya obsoleta de tiro o vista.
En este campo como en casi todos, existen contradicciones entre unos historiadores y otros. Voy a resaltar un párrafo de un informe sobre Ceuta Presidio Mayor, que relata Pascual Madoz en 1845 y del que no voy a opinar en principio, prefiero que antes ustedes lean el párrafo.
Haciendo referencia a la almadraba de buche que se cala en la ribera del SE. de Ceuta, escribe que la pesca que esta produce, no es atún como en la Península, sino el bonito, pez torácico del género escombro, que no pasa regularmente de 8 a 10 libras de peso y que pertenece al propio género.
El bonito pasa periódicamente el Estrecho y su pesca dura desde el mes de junio hasta septiembre u octubre. Hace años solía hacer otra por la primavera, al pasar dicho pescado al Océano, en cuya época se tendía la almadraba en la ensenada de San Amaro, pero los accidentes a la que estaba expuesta por la rapidez de las corrientes, obligó a los armadores a contentarse con la temporada de verano, durante la cual establecen las redes en la ensenada al SE. de Ceuta.
La multitud de individuos que componen estas tribus de peces, en su perenne viajes, es tan prodigiosa que muchos días suelen sacarse de 10 a 12.000 bonitos, que se exportan curados para Cataluña y Valencia, de cuyo último terreno, y muy especialmente de la provincia de Alicante, suelen ser los pescadores que con un cortísimo jornal, se emplean en esta trabajadorísima pesca.
La almadraba es propiedad del Gobierno, que tiene unas miserables casillas para las albercas o chancas en que se hace la salazón…
Ustedes opinen como les parezca mejor, pero pensarán como yo, que decir que no se pescaban atunes en aguas de Ceuta, es una tremenda barbaridad.
La almadraba de buche consiste en un laberinto de redes que conducen a una piscina final, que se denomina “copo” y de donde son extraídos. Son las que aun siguen prestando servicio en las costas de Marruecos, Italia, Andalucía y el Levante Español. Existe otro tipo de almadraba muy similar a la de buche que se denomina de monteleva.
El objetivo de las almadrabas es la pesca del atún rojo -Thunus thynnus- pero no se desaprovechan las capturas de bonitos, albacoras, melvas, pez espada -aguja palá-, etcétera.
Los atunes permanecen durante el invierno a lo largo y ancho del Océano Atlántico, y cuando se acerca la época del desove, que coincide con la llegada de la primavera, emprenden un largo viaje que les lleva hasta el Mar Mediterráneo. Aquí bordean las costas andaluzas, levantinas y del norte de África donde encuentran aguas de más altas temperaturas y de más alto índice de salinidad, que favorece la fertilización de los huevos. La pesca en aguas del Estrecho da inicio en el mes de abril y dura hasta agosto.
En el tiempo que acceden al Mediterráneo se conoce como “de derecho” y cuando retornan al Atlántico se le llaman atunes “de revés”. En la época “de derecho” los atunes son más grandes y se han llegado a pescar individuos de más de 700 kilos.
Solamente las almadrabas de Ceuta y Barbate, realizaban capturas denominadas “de revés”. Además la única almadraba del Mediterráneo con incidencia de atún rojo era la de Ceuta. Según estudios realizados por COPEMED -Coordinación de Apoyo a la Ordenación Pesquera en el Mediterráneo Occidental y Central-. Lo que viene a contradecir a Pascual Madoz en 1845. Lo triste, es que en Ceuta, como otras tantas cosas, han ido desaparecido aquellos paisajes que la identificaban y la daban su clásico sabor antiguo, añejo y único -diría yo-, dejando, por poner quizás el ejemplo más paradigmático, la Bahía Sur, en época estival, sin su santo y seña “la almadrabeta”.
No hace muchos años, junto a nuestra almadrabeta, se instalaron unos corrales, donde se engordaban atunes capturados “de revés” -en el periodo de salida al Atlántico-. Tuve varias veces la suerte de ver de comer a los atunes, acompañado por Manuel Bolorino o Jerónimo León. Un mes de agosto aprovechando que estaban mis primos en Ceuta de vacaciones, logré que me acompañaran. Todos quedaron impresionados. Cuando los túnidos alcanzaban el peso ideal, eran sacrificados, congelados y trasladados al mercado de Tokio.
También he tenido la suerte de conocer en su gran esplendor el auge de la pesca en Ceuta, incluyendo también el de las almadrabas. He llegado a conocer tres caladas en la Bahía Sur. En el Agujero, Chorrillo y entre Mira Mar y Tarajal. También siete fábricas de conserva de pescado, que si la memoria no me falla, eran las siguientes: en el Agujero estaban las de “Lloret y Llinares”, “Manolo Baro” y “Cabanillas”. En la Ribera donde hoy se ubica el C.N.Caballa estaba “Carranza”. Pasada la curva de la barriada de Juan XXIII “Folque y Ferias” y en la barriada de la Almadraba estaban el “Consorcio Almadrabero” y “Benito la Morena”. Estas fábricas generaban muchos puestos de trabajo y recuerdo cuando era la hora de salida, la cantidad de mujeres que empleaban para la manipulación de aquella rica conserva que siempre se fabricó en Ceuta. Se decía hasta en la Península, que la mejor conserva de atún la manufacturaba el Consorcio Almadrabero y se llamaba “Atún Océano”. La verdad es que era en Ceuta de los pocos lugares que envasaba atún rojo auténtico. En mis años de residencia en Granada la solía comprar en un supermercado, el solo hecho de ver “Consorcio Almadrabero” Ceuta, me llenaba de satisfacción.
Durante la segunda y tercera década del siglo XX, mi abuelo montó una almadraba frente al Agujero de la Sardina y mi padre me contaba que de joven llevaba atunes de 400 y 500 kilos a Tarifa. Esto duró hasta que la familia Carranza se hizo con el monopolio de estas aguas y alegando que cortaba el paso a la almadraba del Chorrillo que era de su propiedad, prohibió que mi abuelo la calara. Varios años después se comprobó que no afectaba una a la otra y permitió el calado, pero ya mi abuelo había tomado otros derroteros.
La conserva del pescado en aceite data del siglo XIX. El emperador francés Napoleón, consideraba que las guerras las ganaban los ejércitos mejor alimentados, de ahí, que ordenó se investigara la forma de conservar la carne y el pescado, de otra manera que no fuera en sal ni seco, que hasta la fecha eran los sistemas conocidos, pero que causaba mucha sed a los soldados.
Nicolás Appert descubrió que el aceite era bueno para conservar el pescado. Al principio el pescado en aceite se conservaba en envases de vidrio, hasta que el inglés Peter Durant recurrió a la hojalata.
Finalmente para acabar este artículo puedo contar lo que me aconteció con un atún allá a finales de los años cincuenta… Y convengo en recordar que, de muchacho, la pesca submarina constituía una pasión tan arrebatadora, que sólo el sumergirme y nadar entre las algas, las arenas, y los fondos rocosos del lecho marino, experimentaba tal goce de libertad y belleza en ese silencio acuático, que no podía, como en una atracción de imposible huida, dejar de volver a sentir la sinfonía que el mar produce para aquellos que, trastornados, tenemos la sensibilidad para sentirla…
Este amor por el mar era compartido con mis amigos Mariano y Torres; y era tal la pasión por este mundo subacuático que nos vimos en la necesidad de construirnos construimos una embarcación: la Ayola, con la navegábamos por todas las aguas cercanas a Ceuta y al Estrecho; sumergiéndonos en busca de las mejoras piezas ictias, que otro día narraré con el propósito de entreteneros…
Y ocurrió que, algunas tardes, yo esperaba la llegada del pez limón, que se alargaban por toda la rabera que finalizaba en la playa del Chorrillo, para capturar a los peces que deambulaban entre las mallas de las redes. Y allí, agazapado, con el fusil armado, yo los esperaba para pescar dos o tres de aquellos sabrosos peces.
Y estando en ello, desde el fondo del lecho marino, se me vino una sombra azul, que se agrandaba por momentos, y que pasó junto a mí, produciendo un fuerte remolino y un tropel de burbujas que me dejaron sin aliento.
Sin apenas tener tiempo para reaccionar, y presa del miedo, agarre la relinga de los corchos y, de un salto, salí del agua y me pasé al otro lado de las redes; luego, tras reponerme del susto, nadé hasta la orilla, me descalcé de las aletas, arroje el tubo y la careta, y me senté en una roca por un tiempo, en que intente reflexionar acerca de lo sucedido…
Durante días, yo diría semanas, no me acerque a la rabera del Chorrillo para pescar al pez limón, todavía había de transcurrir algunas semanas más para volver a esperar la llegada de estos peces.
Sin embargo, si bien es cierto que volví a esta actividad y a este mismo lugar, que llenaban mi necesidad primigenia de la pesca y de la aventura; no puedo negar, que de reojo, siempre vigilaba alguna sombra de alguna alga que se moviese, o algún destello que el sol trasmutase en el agua transparentada de azul, que allá en el fondo tuviese lugar…
He aquí el pequeño relato de las almadrabas y Ceuta. Ambas han coincidido durante milenios, desde la época que los fenicios eran dueños de nuestra tierra y nuestras aguas. Pudiera pasar que el ceutí que nace y crece sin conocer la estampa de la almadraba fondeada en la Bahía Sur, nunca sentirá como nosotros, los mayores, la nostalgia y la belleza esplendorosa, de la lucha épica, de siglos, sin cuartel, que pescadores abrasados de sol, mantenían con los atunes… Atunes de piel de plata y bronce, atunes que agonizaban en la “levanta” de la redes del matadero, coma ofrenda lírica a la terrible e inevitable esencia de la vida…
Algeciras, 22 de octubre de 2012.
Pepe Fortes Castillo – ceutaenelcorazon.es
_______
* Almadraba.- Arte fijo: Para la pesca de atunes, se emplaza oportunamente al paso de aquellos, con calamento firme ó sedentario en el mar y á corta distancia de la costa, por medio de anclas, piedras, cabos y corchos que aseguran el todo del arte, formado con grandes armazones de redes, y valiéndose de embarcaciones apropiadas para su manejo y resguardo.
Las almadrabas se dividen en tres clases, que son: la almadraba de vista ó de tiro, la almadraba de monteleva y la almadraba de buche.
La almadraba de vista ó tiro no tiene calamento ó armazón alguna puesta en el mar, sino que las embarcaciones, con sus correspondientes redes, se hallan listas para cercar a la pesca que avista de tierra un vigía elevado, que les avisa por medio de señales, según las cuales conocen el rumbo de los atunes, al cual se dirigen rápidamente para calar sus redes, cerrándolas y llevándolas hacia tierra, á donde llevan los cabos de halar para sacar la pesca sobre la playa.
Este arte, aunque clasificado por lo genérico del nombre y por la índole del calamento entre los artes fijos, es, por su empleo, una combinación de rodeo y de tiro.
La almadraba de montelevase arma de firme al aproximarse el tiempo de paso de los atunes, y se levanta ó recoge cuando concluye la temporada de sus viajes o migraciones
La almadraba de buche consta de una parte firme con anclas y cabos, como en la anterior, y otra de redes sueltas para calarlas con embarcaciones destinadas á acorralar los atunes á medida que su mayor número va entrando en el recinto que alcanza la rabera ó cola de las almadrabas por la parte de la venida de ellos, que, obligados por las redes que calan las embarcaciones, entran en el buche, donde se cogen por medio de la sacada, y se matan para llevarlos a tierra-
Además de estas tres clases esenciales de almadrabas, hay variedad hay variedad en ellas respecto a su forma y al tiempo y disposición en que se emplean, llamándose de paso las que sólo se arman en dicha época, es decir, para el viaje anual de los atunes de Poniente á Levante, ó se mantienen caladas sólo durante el período de semanas ó meses en que el atún pasa del Atlántico al Mediterráneo, por ejemplo.
Por el contrario, llámanse de retorno las que se arman exclusivamente para coger los atunes en su viaje de regreso de Oriente á Occidente. Existen también algunas que utilizan en ambas épocas, y se llaman de paso y retorno, calándose al derecho y al revés, como vulgarmente se dice; pero la mayoría son de paso, porque la estación de entrada del atún es en la que éste se presenta más numeroso y compacto en sus columnas ó golpes, y hasta más próximo á la costa algunas veces.
Existen también almadrabas de sardinas, que son de igual forma que las empleadas con el atún, aun cuando son de menores dimensiones y de malla más pequeña.
Siempre esta formado el conjunto de la almadraba, cualquiera que sea su clase, por una crecida porción de redes de esparto y algunas de cáñamo, corchos, pesos, anclas, rezones, cabos, embarcaciones, etc., con todo lo que se forma en la mar, sin el auxilio de estacas ni perchas, un gran corral ó parada con diversos comportamientos, colocado de manera que, calado á poca distancia de la costa , é interrumpido además el paso entre ésta y el arte por una línea de redes independientes de la almadraba, propiamente dicha, al pasar los atunes inmediatos á la tierra y encontrar aquel obstáculo, para ellos insuperables, que los hace retroceder, se dirijan instintivamente hacía fuera, y se internen así en la almadraba sin darse cuenta de ello, donde se les encierra.
Las almadrabas procuran calarse en fondos planos y algares no muy distantes de la costa, y en fondos inferiores á 40 ó 50 metros, calando las redes con pesos, afirmándolas con anclas y cabos, manteniéndolas verticales con su extremo superior a flor de agua, por medio de corchos, y uniendo todas las partes entre sí muy solidamente, para que pueda resistir el conjunto los embates de las corrientes, del viento y de la mar, y los esfuerzos violentos que hace la pesca por salir de su encierro.
Instalada la almadraba y montado el servicio de las embarcaciones ( Tres por lo menos: una para suspender el copo, otra para abrir y cerrar las puertas de los compartimientos, y otra para entrar, salir y maniobrar), a medida que van entrando atunes en la almadraba y llenando sus diversos compartimentos, conocido cada uno por su nombre especial, se van dejando caer sus puertas para impedir que salga la pesca, encerrándola así provisionalmente , para pasarla al último compartimiento, llamado de ordinario cámara ó copo y buche,siempre que es menester cobrarla; operaciones que sólo se verifican en las almadrabas de monteleva, pues en las de buche se levanta éste en cuento que en él se ha encerrado pesca suficiente, y en las de vista ó tiro se echa en seguida en tierra, cobrando las redes cuanto se ha encerrado en ellas. En las de monteleva, la levada se verifica cobrando ó levantando desde una embarcación la sacada (red que forma el fondo de la cámara ó copo), para con ella ir subiendo la pesca á flor de agua y cogerla á mano, matando los atunes á palos, clavándolos con arpones ó asegurándolos á fuerza de brazos, cosa que sólo puede conseguirse con los pequeños. En estas levadas suelen cogerse más de mil atunes.
Por la extensión que ocupa el arte en otros parajes, no debe establecerse en otros paraje que en los no pueda padecer la libertad general de la pesca ni entorpecer la libertad general de la pesca ni entorpecer la navegación. Es un arte muy productivo y bastante empleado en nuestras costas meridionales. Su pesca principal es la del atún, sin que por eso dejen de capturarse melvas, albacoras, bonitos, etc., y otras especies finas, así como corvinas, peces de espada y tiburones.’
Los utensilios principales para formar una almadraba son: Anclas de hierro. Cables de acero, cáñamo ó abacá. Cuerdas de esparto. Piezas de red de esparto para formar las divisiones. Pedazos de red de malla más pequeña para cuando se considerase propicio cerrar las comunicaciones de unas á otras divisiones. Piezas de redes de cáñamo bastante delgada. Cordel para coser y unir redes-Paquetes de corcho. Varias embarcaciones de diferentes tamaños para armar ó calar de firme; para guardias á la entrada ó en las demás aberturas ó puertas de comunicación en las divisiones, á fin de observar si se introduce pesca; para dejar caer y cerrar y levantar las puertas de piezas de red; para la guardia del día y de noche, etc. Para el servicio total del pesquero debe n de emplearse inscritos.
Por lo general, las almadrabas de monteleva constan de las siguientes partes: el Copo, el Bordonal, el Faratigo, la Cámara, el Rebote, el cobaracho, el Cuadrillo del Cobaracho, el Espigo de Cola, la Cola, Puerta de la Cámara, Puerta del Bordonal, Puerta del copo. El Traidor, el Calalar, Puerta de entrada de peces.
El Atún que se pesca con las almadrabas se presenta de Febrero a Marzo, suele acabarse en Octubre, cuando termina su retorno. CARTILLA DE PESCA (Conocimiento útiles á los pescadores) -Ángel Pardo Puzo-1907.** El empleo de almadrabas (más o menos perfeccionadas) data en el Levante y Sur de la Península Ibérica de épocas anteriores a su romanización. Conocemos el gran aprecio que sentían fenicios, griegos y cartagineses por los salazones y los preparados como la “Muria”, “Alex”, y especialmente el “Garum” que no podía faltar como manjar extraordinario en las grandes ocasiones. Posteriormente, los árabes fueron los grandes renovadores, propagadores e impulsores del arte almadrabero en todo el Mediterráneo a una y otra orilla. Muchas de las mejores técnicas y la articulación del arte se deben a la avanzada cultura árabe. Así lo recuerdan todavía numeras voces y faena, desde el propio termino”almadraba”, “arráez”, “almocero”…
Este autor también nos define las tres diferentes estructuras de almadrabas. Así las de Vista y Tiro se calaban en una ensenada de la costa con un saliente próximo en el que se emplazaban un vigía que mantenía un permanente celo sobre el mar. Al ver acercarse un bando de atunes daba la alarma, a fin de de que las tripulaciones se hicieran a la mar.
En este tipo de almadraba se calaban dos redes la llamada “Sedal” que se halaba desde tierra por los designados con el nombre de “aventureros” y la Cinta” que rodea la anterior a cierta distancia para evitar que escapasen los atunes.
Una vez avistados los atunes partían las embarcaciones que portaban “Sedal”, calándolo de forma similar a la “Jabega Real”, esto es, trazando un semicírculo en el que quedan envueltos los atunes. La “Cinta” situada a mayor profundidad, aseguraba los atunes que hubiesen escapado al calar el “Sedal”. Halando desde tierra de los extremos de ambas redes los atunes quedan a poca profundidad. Es la hora de los “cloqueros”, que con sus “cloques”, “benes” o “verres” (ganchos atados a las muñecas) se introducían en la mar para apresar las piezas y conducirlas a las orillas. Las maniobras eran dirigidas por los “Mandones”, especialista en cobrar equilibradamente las redes por sus extremos. Este tipo de almadraba presentaba como principales dificultades el tener que hacer frente al estado variable de la mar, corrientes, oleajes, etc., sin olvidar los temibles golpes de los atunes.
La almadraba de “Monte y Leva”, disponía por el contrario de partes fijas (cuadro y Rabera de tierra) que se calaban asegurándolas con pequeñas anclas, rezones y piedras. En cambio el copo era llevado diariamente a tierra. La almadraba tenía en la mar una embarcación (vigilante), cuya misión consistía en avisar con trapos o banderas blancas la presencia de atunes en el cuadro... Se hacían las embarcaciones a la mar al mando del arráez, llevando el copo para calarlo y efectuar la levantada de la pesca en el cuadro.
Finalmente, durante el siglo XIX va extendiéndose –pese a los conflictos y prohibiciones- progresivamente el uso de almadrabas de “Buche”, llamadas también “Artes de Ancla”. Sin embargo, terminaron por consolidarse en el último tercio del siglo, convirtiéndose en el único empleado en el siglo XX y en el actual. Este tipo de almadraba consta, en síntesis, de un cuadro central y dos raberas (de “tierra” y de “fuera”), verdaderas paredes de malla que se dirigen en sentido opuesto, como los brazos de un compás. El proceso que tiene lugar en la almadraba es el siguiente: los atunes desde mediados de abril arriban masivamente al Mediterráneo para efectuar el desove, aproximándose a las costas al encontrar las aguas más calientes. Al llegar a las proximidades de la almadraba chocan con la rabera de tierra que está calada a escasa distancia de la costa y siguen dicha pared vertical hasta desembocare en el “cuadrillo” y la “boca” de la almadraba. En caso de no penetrar por dicha boca y escapar del cuadrillo, irá encontrándose con una serie de redes ( “legítima”, “contralegítima”), encaminadas a hacerles desistir de su huida y obligarles a retornar hacia la boca. Aun evitando ambas redes, los atunes tropezarán a continuación con un nuevo muro, ahora fuertemente inclinado que es la “rabera de fuera”. Esta actúa a modo de larga y empinada escalinata por la que es muy difícil avanzar e induce a los atunes a regresar hacia la entrada del cuadro.
Las dimensiones de las almadrabas son impresionantes, pues se extiende a lo largo de varios kilómetros y hasta una profundidad de 50metros, calada hasta el fondo y sujetas por medio de anclas, plomos y cables. Mantienen a flote su relinga de boyas y flotadores. Las raberas desembocan en un rectángulo de redes, llamado “Cuadro”, que forma un extenso compartimiento, que se divide en “Cámara, “Buche” “Copo” o (Cámara de la muerte), este último de malla reforzada.
El perfeccionamiento de la almadraba llevó a idear un nuevo compartimiento en el cuadro entre el buche y el copo para impedir la fuga de los atunes ya introducidos en el mismo. Este departamento recibe el nombre de “Bordonal”, y pasó de las almadrabas mediterráneas a las atlánticas, empleándose sobre todo en las de mayores dimensiones. Hoy la única almadraba española que cala el “bordonal” es la de Barbate.
Las redes utilizadas en la almadraba eran de esparto y sobre todo de cáñamo, y se denomina “Pilola” el tipo de hilo (de distinto grosor) manejado para la construcción de las diferentes redes. En la década de los 60 se generaliza el nylón en la fabricación de redes, sustituyendo al cáñamo. ALMADRABA, SALAZÓN Y COCINA. Carlos LLorca Baus, y Norberto Jorge-1988.***Agradecemos a Pepe Gutiérrez, su colaboración en la elaboración de este artículo, pues las fotografías que nos ha cedido para documentar este trabajo, son de una belleza extraordinaria que ilustran a la perfección algunas de las faenas de la “levanta” de los atunes, que se dan en las almadrabas de Ceuta.
APUNTES DE HISTORIA DE LA PESCA EN CEUTA V. EL SALAZÓN
La pesca fue una de las actividades más antiguas que realizó el hombre y, paralelo a esta, como sistema orientado a conservar el producto de esta pesca, el salazón le acompaña en su actividad. De las especialidades gastronómicas existentes en España, una de las más remotas, pues hablamos de milenios, es sin duda el salazón
La sal ha ocupado siempre un lugar de vital importancia en la historia del hombre. Algunos autores rememoran su utilización para la conservación de la carne y el pescado en la antigua Mesopotamia dos milenios a C. Otros nos trasladan al antiguo Egipto, donde se preparaba la carne y el pescado en salazón, incluso se consumían las huevas secas de mújol -lisas-, tras su salado, prensado y secado El salazón es un método que se utiliza para preservar carnes y pescado, con el fin, de que estén más tiempo disponibles para el consumo, en buenas condiciones higiénicas. A través de la sal, se consigue la casi totalidad deshidratación de los alimentos, a la vez que se elimina un gran número de bacterias.
El salazón en el sur de España se debe a los fenicios. Esta enseñanza se remonta al siglo VII a C. El topónimo de Málaga, proviene de la palabra fenicia “sal” y significa “lugar donde se salan los peces”.
Más tarde, los griegos fueron los maestros en las costas levantinas y catalanas.
Restos arqueológicos encontrados en Ceuta, parecen demostrar que la presencia de los fenicios fue un hecho y la dedicación que profesaron a la industria del salazón. Más tarde fueron los romanos los que se establecieron por toda esta zona del norte de África y con ellos, el salazón vivió una de las épocas más esplendorosa. En mi escrito anterior “Las almadrabas y Ceuta”, hago saber que desde este lugar, se remitía a todo el Imperio Romano el famoso “garúm” que se elaboraba con caballa y atún y que tanto gustaba a la alta sociedad romana. El “garúm” era un producto caro, lejos del alcance de los bolsillos de la mayoría de los súbditos romanos. De Ceuta se transportaba a Roma en ánforas y sus bocas eran selladas y precintadas con barro. En las grandes bacanales romanas, era un producto estrella, de los que nunca podía faltar.
Como principal materia prima para fabricar el “garúm”, la caballa -scomber scombrus-, adquiere notable importancia, de tal manera que Escombrera debe su nombre a scombro o caballa.
No he encontrado indicios de que los visigodos, fueran muy amantes del salazón. Esto me hace pensar que desde la dominación romana, esta industria en Ceuta queda aparcada hasta al menos el año 1415, que es reconquistada para la cristiandad por los portugueses.
Desde los romanos hasta la invasión árabe, existe un gran vacío por parte de los historiadores y estudiosos del tema. Se sabe que los musulmanes eran grandes marineros y pescadores, pero nunca se inclinaron por el salazón. Gustaban de consumir el pescado fresco; frito, asado o en guis. Cuando los árabes fueron expulsados de la Península Ibérica, la industria de la salazón llevaba abandonada cientos de años.
Con la llegada de los portugueses a Ceuta, los continuos intentos de los árabes por recuperarla y de los ceutíes por defenderla, no ayuda en nada a que se recupere de nuevo esta industria.
En la costa gaditana, no es hasta el año 1285, cuando rehacemos la historia y encontramos al Rey Sancho IV concediendo a los duques de Medina Sidonia, las salinas de Manzaneque y las almadrabas de Conil y Zahara de los Atunes.
En el siglo XVI y paralelo a las almadrabas, resalta de nuevo la industria del salazón. En estas fechas, algunos autores escriben que el trabajo de las chancas, se reservan a las mujeres y otros trabajos -me imagino que sería el troceado y traslado de los atunes- a esclavos incentificados.
En 1850 haciendo referencia a Ceuta, se poseen datos, en los cuales dice que para las albercas o chancas en las que se hace el salazón, se emplean marineros procedentes la mayoría de la provincia de Alicante. La temporada dura desde junio hasta septiembre, fecha en la que estos hombres, vuelven a sus lugares de origen.
De nuevo se produce un vacío y no es hasta 1912, cundo con la arribada de tanta gente de la mar procedente de Andalucía Oriental en su gran mayoría, el salazón vuelve a tener en Ceuta, nueva época de esplendor. No es de extrañar, si comprobamos que el censo de Nuestra Ciudad, a mediados del siglo XIX. La población totalizaba 6.896 habitantes, que se repartían de la siguiente manera; guarnición 2.555, población civil 2.210 y reos 2.131. Es curioso que de los oficios y profesiones de la población, entre marinero, barqueros y pescadores, sumaban 16 vecinos -CEUTA Capitanía General de África. (1847 – 1851) de Madoz-. No aclara el número de pescadores, pero seguro que no llegaría a la media docena, los suficientes para tirar de una jábega o faenar en un sardinal.
Con la gran llegada de pescadores a partir de 1912, la practica de salar pescado recobra de nuevo un gran auge, pero ya no se sala a nivel industrial, más bien es una practica familiar.
Aquellos marineros procedentes de la provincia de Almería, como Cabo de Gata, Adra, Garrucha, Las Negras, San José, etcétera o de Alicante como Santa Pola, fueron portadores de una técnica de salado y secado de pescado, que caló tan hondo en nuestra tierra, que aún hoy se sigue practicando.
El secado de pescado como el bonito, volador, jureles pequeños, agujetas, bacalaillas, marrajo y cazón, fue una gran novedad, convertida en costumbre al cabo de los años y aunque la palabra “industrial” suene un poco fuerte, sí existen en Ceuta familias que se dedican a este menester, con el que obtienen algunos beneficios económicos.
No quiero confundir a mis amigos lectores y debo aclararle que el salado de pescado es una cosa y el secado es otra distinta. Aunque la sal sea la gran protagonista en ambos casos, hay especímenes idóneos para el secado, que detallo en un párrafo anterior, por el contrario otros, se adaptan más al salado, como son la melva la albacora y la gran “vedette” de esta especialidad, el boquerón. También tenemos el caso del atún rojo, que los romanos conservaban en salazón y en la actualidad se seca en la costa gaditana, donde Barbate es la que más destaca en esta especialidad, con el producto estrella: “la mojama”. Hace pocas fechas llegó a mi poder, un folleto publicitario de una fabrica de salazones y secado de pescados de la provincia de Murcia y en ella se ofrecía entre otros productos, “bonitos secos al estilo de Ceuta”.
Otra variedad dentro de la salazón y de la que soy un gran adicto, es el oreado -oreao-. Este sistema consiste en deshidratar al máximo el pescado, exponiéndolo a los rayos del sol, de manera que en el momento de asarlo el agua que contiene la hallamos eliminado en su mayoría. Pongamos por ejemplo un jurel de entre 600 a 1000 gramos de peso. Le cortamos la cabeza y limpiamos. Luego se abre como si lo hiciéramos a la espalda y lo enterramos en sal durante media o tres cuarto de hora. Luego lo enjuagamos y lo tendemos al sol. El tendido al sol se suele hacer en un aro, que contiene una red en su interior a modo de raqueta de tenis, donde se depositan los jureles. El aro posee cuatro hilos equidistantes que se unen en un nudo que se engancha a un tendedero. Luego se cubre con un velo de tul para evitar le pique -“el bicho”- la mosca verde.
Esta operación se suele hacer por la mañana, y después de estar todo el día al sol, el jurel estar casi seco. En una barbacoa de carbón vegetal y a la parrilla está como dijo mi tía Fina; con olor y sabor al patio. Efectivamente en aquel entrañable patio donde nos criamos, rara era la tarde, en la que no se asaba este pescado en la puerta de casa de mis abuelos, con un pequeño hogar fabricado con un envase de hoja lata y tierra de arcilla. Además es un plato muy ceutí. En casa de mi primo Manuel Castillo en Cádiz y de su hermana Fini en Roche, lo hemos degustado alguna vez y como dice Pepe Gutiérrez, acompañado de un buen vino.
En casa de mis abuelos paternos esta actividad estaba a la orden del día. Además se secaba el bonito y sobre todo sus huevas. También recuerdo con añoranza el lomo seco de marrajo, que me encantaba. En una tina de madera de roble nunca faltaba la melva al salazón. La melva en salmuera es un bocado exquisito y como aún recuerdo el proceso para elaborar tan rico manjar, mis párrafos siguientes, lo dedicaré a detallarlo de manera que también ustedes lo puedan llevar a la práctica.
El primer paso es proceder a la limpieza de las melvas enteras sin cortar. Después le quitamos la cabeza y seguidamente la abrimos en canal -se pueden hacer dos lomos-. Se limpia muy meticulosamente la cavidad donde se alojan las vísceras. Es importante quitar las raspas. El pescado ya no se debe de enjuagar y no limpiar la sangre que suelte. Si la melva es de buen tamaño, es conveniente hacerle una serie de cortes en los lomos, para que la sal penetre bien por todo el pescado. En un recipiente de madera -aunque hoy se utiliza más el platico-, se deposita una capa de sal, seguidamente una de pescado, que previamente se ha cubierto de sal especialmente por los lugares que consideremos le cueste más penetrar. De esta manera se van alternando capas, finalizando siempre con una capa de sal. Esta debe ser marina y de grano grueso. La mezcla de sal, sangre y el agua que suelta el pescado, va creando un “caldo” que penetra por todos los huecos de las melvas.
A partir de este momento, una vez al día, se controla el exceso o carencia de “caldo”. El nivel debe ser el justo para cubrir el pescado. Si le supera, se la extrae y si falta, se le agrega una mezcla de agua y sal hasta cubrirlo. El agua con sal que se le agrega, es agua corriente o de mar y el grado de salinidad que debe poseer esta salmuera, lo determina la flotabilidad de una patata. Al agua se le agrega sal y cuando la patata flote, la cantidad de sal es la idónea.
La melva se puede consumir a partir de los cuarenta días. Se saca la cantidad que se vaya a consumir y se enjuaga en agua dulce, para eliminar el exceso de sal, Luego se seca con papel de cocina y se consume directamente acompañando un buen “potaje”
Otra forma es, después de enjuagado, se corta en filetillos y se deja en agua dulce durante un par de horas, de manera que el fuerte salado, se debilite en gran medida. Luego se seca y se prepara en ensalada. A mí especialmente, me encantan estos filetillos en ensalada de pimientos asados y cebolla picada. Vuelvo a recordar a mi amigo Pepe Gutiérrez porque vuelvo a recordar, que se debe de acompañar con un buen vino o cerveza. Si lo hacéis, no os vais a arrepentir, además este pescado en salazón, dura años.
Algeciras, 15 de diciembre de 2012.
Pepe Fortes Castillo
La tarde del 25 de marzo de 1954, pasará a la historia de nuestra ciudad como una de las más trágicas vividas en el siglo XX. El dragaminas Guadalete con base en Ceuta se hundía trágicamente en aguas mediterráneas, a 19 millas al este de Punta Almina y 30 al sur de Marbella.
Esta tragedia que costó la vida a 34 marineros, hasta hoy, no se ha terminado de aclarar, a pesar de haber transcurrido más de medio siglo. Los días siguientes a la tragedia, en Ceuta no se hablaba más que del Guadalete. Ceuta es una ciudad que siempre ha vivido muy de cara al mar y todos los acontecimientos acaecidos en nuestras aguas, han impactado directamente en el pueblo ceutí. Esta frase la expreso en pretérito, porque cada vez más, la juventud vive mas alejada de la dinámica que vivíamos en mi juventud. .
Antes, los correos de Algeciras atracaban al principio del Muelle España. Esta cercanía nos hacía sentirlos como parte directa de la ciudad. En nuestras idas y venidas en el Paseo de las Palmeras, cuando veíamos que el Virgen de África o Victoria iba a atracar, casi siempre nos acercábamos a recibirlo. Lo siguiente era el paseo por todo el cantil del muelle. Todo esto hacía inevitable que nos familiarizáramos con los barcos que más frecuentemente solían estar atracados. Preguntar a cualquier ceutí de los años cincuenta o sesenta por el Guadalete, Capitán Parra, Cala Bonita, Santa Teresa, "El Melillero", etcétera. Sería igual que si hoy preguntas a cualquiera de nuestros vecinos, por el Parque Marítimo, la Gran Vía o la playa de la Ribera.
Este "modus vivendis" que teníamos, hizo que el hundimiento del Guadalete -como la tragedia del "Lobo" ocurrida cinco años antes-, nos doliera en lo más hondo de nuestros corazones. Fueron varias las familias que perdieron un ser querido, otros perdieron amigos y por que no decirlo, se perdió también un barco que bien atracado en el Muelle Alfau -haciendo carbón- o en el Muelle España, era una silueta del paisaje ceutí.
Se comentaba entonces que, la noche de su salida, el fuerte temporal de levante era lo suficiente importante, como para que la autoridad militar competente hubiese prohibido la salida. Máxime cuando ésta se originaba con el objetivo de efectuar una singladura rutinaria, sin ningún objetivo específico.
El Guadalete era un componente más de las siete unidades de la clase "Bidasoa", con las que contaba la Armada Española. Este tipo de barco, era de diseño alemán que la Kriegsmarine encargó a la Factoría Bazán, para que operaran en el Mar Báltico, que entre Finlandia y Suecia, se caracteriza por la tranquilidad de sus aguas. España quiso aprovechar la infraestructura y experiencia que la Empresa Bazán había adquirido fabricando los barcos alemanes, así que encargó las siete unidades, sin pensar que el Báltico se parece al Estrecho de Gibraltar en lo mismo que la Tundra Siberiana a la Sabana Africana.
Desde que fue botado, el Guadalete y sus seis hermanos gemelos, eran ya obsoletos, como lo eran todos los barcos de vapor.
Si analizamos que la Compañía Trasmediterránea sustituyó el Teodoro Llorente -vapor-correo que hacía la travesía Ceuta-Algeciras-, por la moderna motonave Miguel Primo de Rivera, propulsada por dos motores diésel en el año 1926. No es de recibo que la Armada Española, bote 18 años después siete barcos propulsados a vapor.
Para más "inri" estos barcos poseían dos calderas Yarrow de tiro forzado y diseñadas para el consumo del carbón alemán, de primerísima calidad y no el nefasto carbón que en los años cincuenta, utilizaba la Armada Española.
El Guadalete es botado el 18 de octubre de 1944 y diez años después, cuando su hundimiento, hasta los barcos de pesca eran propulsados por motores diésel. Este hándicap, originaba problemas a la Armada, a la hora de contratar fogoneros, que como es sabido, era un trabajo obsoleto y altamente penoso.
Teóricamente, el barco estaba diseñado para una tripulación compuesta por 90 hombres, El Guadalete solo llevaba 78 marinos a bordo.
Con mucha y mediana mar, el barco hocicaba excesivamente de proa, embarcando gran cantidad de agua. Diseñado y construido para aguas tranquilas, no poseía el suficiente franco-bordo o borda libre ni los imbornales suficientes, que pudieran evacuar el agua que embarcaba.
Todas las deficiencias del barco, se pusieron de manifiesto esa trágica noche. El capitán de máquinas subió al puente a quejarse de la imposibilidad de evacuar las cenizas de la caldera de popa, dado que al estar ubicada la puerta del cenicero a barlovento, entraba agua en cuanto la abrían. Se quejó también de que el carbón era prácticamente tierra -el carbón de baja calidad origina mucha ceniza y escoria y hay que deshacerse de ella, antes de echar de nuevo carbón-, y no podía crear la presión suficiente, como para salir de aquel infierno y llegar a refugiarse en la bahía de Alhucema, como era el objetivo.
Del puente de mando se transmitían órdenes que en la sala de máquinas no podían cumplir. El barco estuvo a merced de las olas. Las calderas no alcanzaban la presión adecuada para cumplir las órdenes y lo que es perceptible en estos casos, navegar con proa al tiempo fue imposible. Unas veces golpeado por babor y otras por estribor, lo sucedido fue inevitable.
Aquel triste episodio, fue mas comentado por el pueblo llano -es el que más suele sufrir con estas tragedias-, que por las autoridades, tanto de la Marina como gubernamentales.
Analizando el suceso vemos que 34 marineros pagaron con su vida los errores de unos dirigentes incapacitados.
Comenzamos por el Ministerio de Marina, que quisieron aprovechar el proyecto y planos de la Kriegsmarine, sin pensar en que clase de escenario se movían los encargados por los alemanes y donde destinaban al Guadalete. Seguro que la decisión fue tomada por uno o varios miembros del Ministerio, desde sus despachos en Madrid y que solo veían la mar cuando los veranos tomaban las vacaciones.
Barcos estudiados y diseñados para navegar por las tranquilas aguas del Báltico, que se construyan para ser utilizados por la Marina Española, es lanzar un torpedo al sentido común. El Cantábrico, costas gallegas, el Estrecho o el Mediterráneo, no son comparable al tranquilo brazo de mar existente entre Finlandia y Suecia.
Del carbón ya hemos hablado. Unas calderas diseñadas para combustible de primera calidad, quemando otro de muy baja, deja al descubierto, el poco nivel de las autoridades marítimas.
La posguerra tuvo como resultado un gran problema económico y España en esos momentos, probablemente, no se podía permitir el lujo de utilizar como combustible para sus barcos, un carbón de superior calidad, pero para eso, el diseño de las calderas corre paralelo al tipo de combustible que has de quemar.
Todo este cómputo de errores, originados en los despachos de Madrid y el consiguiente ¡¡a sus órdenes mi ...!!, continuados por las autoridades de Marina de San Fernando y Ceuta, llevaron a 78 hombres una dramática noche del 25 de marzo, a sufrir una de las mayores pesadillas que ser humano puede vivir. Viento, frío, oscuridad, lluvia, olas de diez metros de altura y como resultado; 11 fallecidos, 23 desaparecidos y 44 supervivientes que quedaron marcados de por vida. Todo eso mientras los señores del Ministerio, dormían plácidamente en sus casas, pero el gran error -perdón horror-, estuvo en las autoridades más cercanas, que no prohibieron la salida para llevar a cabo una singladura de rutina.
En el año 1997, falleció el último superviviente de aquellos 44 que tuvieron la suerte de salvar sus vidas. Se llamaba Don Ángel Dueñas, natural de Santander. Estaba casado con Matilde Jiménez Segura, natural de Ceuta y de soltera vecina de mi barrio.
Ángel, cuando el naufragio, ocupaba el cargo de sargento mecánico. Posteriormente fue destinado a Rota, donde se jubiló como capitán de maquina. Últimamente vivía en San Fernando.
Fueron 78 héroes, 78 valientes que deseo fueran reclamados por Nuestro Señor a su presencia y Este, les mandara bajo la protección del Manto de su Madre, Nuestra Señora del Carmen.
Para finalizar, hacer resaltar el ocultismo con que se vivió la tragedia. Las pocas declaraciones que se hicieron sobre el suceso. Como si la muerte de 34 marinos, no tuvieran la menor importancia.
Algeciras, 12 de junio de 2012José María Fortes Castillo
Desde el origen de la vida, los primeros asentamientos del hombre, han sido siempre cerca del agua. El agua es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. Visto el sistema solar, la Tierra es el planeta del agua o planeta azul. El 71% de la superficie del globo terrestre está cubierto por océanos. Menos del 3% del agua del mundo es dulce y de esta, más de las tres cuartas partes está congelada. De esa cuarta parte restante, solo el uno por cien es fácilmente accesible para la vida terrestre, incluido el hombre. A pesar de estos números, en la tierra hay suficiente agua dulce para todos. El gran problema es que está mal repartida.
Sobre el planeta todos los años cae entre 113.000 y 120.000 billones de metros cúbicos de agua dulce en forma de lluvia o nieve. Suficiente para inundar todos los continentes hasta una profundidad de 80 centímetros. Más que suficiente para satisfacer todas las necesidades predecibles.
Hay agua para todos, pero mal distribuida. Existen zonas con mucha cantidad y otras con poca o ninguna. A esta última corresponde la mayor parte de África y Oriente Medio, buena parte del oeste de los Estados Unidos, noroeste de México y el 80% de Australia entre otros.
Islandia con 331.000 habitantes, posee suficiente lluvia como para que a cada uno de los islandeses, les corresponda 50.982 metros cúbicos de agua dulce al año. Kuwait con una población ocho veces mayor, no cae prácticamente una gota que compartir.
Más de 2.000 millones de personas perteneciente a 80 países en todo el mundo, viven en zonas que sufren escasez crónica de agua. Con el índice de crecimiento de la población en el mundo, la crisis irá en aumento.
Los cambios climáticos originados por el efecto invernadero seguramente incrementarán este problema, dado que a la vez que aumenta el calentamiento de la Tierra, cambiará el régimen de precipitaciones. La verdad es que el futuro no nos lo pintan fácil.
En la actualidad el consumo por habitante/día, se ha incrementado en un 250%, desde el inicio del siglo XX hasta nuestros días. Si a ello también sumamos el incremento de la población, más la ausencia del tan “cacareado” plan hidrológico -que siempre lo están proyectando y siempre lo están prometiendo, pero que nunca lo llevan a efecto-, el resultado es la situación caótica que padecemos. Hemos sido rápidos en el consumo y demasiado lentos en actuar.
La consabida frase; “es un bien caro y escaso” es una “chorrada” que alguna vez utiliza el político de turno para querer esconder sus limitaciones e ineptitud.
Cuando el hombre ha llegado a la luna, cuando hemos sido capaces de instalar gigantescas redes de tendido eléctrico, vías ferroviarias y de carreteras, no es de recibo que en el mundo mueran cada día 30.000 personas por el uso cotidiano del agua. El agua sucia es a la vez, la mayor causa de mortalidad en el mundo. La falta de agua conlleva la falta de higiene y esta la diarrea, que mata a más de 4 millones de niños en el mundo.
Es curioso observar en algunos desiertos del Oriente Medio, las redes de tuberías conductoras del petróleo, hasta los puertos para su embarque. En cambio esos mismos pueblos se mueren de sed.
Gastamos millones buscando agua en Marte, y en la Tierra, no la llevamos a los que la necesitan. En el norte de Burkina Faso en África, hay mujeres que tienen que caminar durante cuatro horas para ir a buscar agua. En algunas partes del continente africano, pueden llegar a dedicar hasta doce horas diarias en la tarea. Es un trabajo agotador y extenuante, que consume las escasas calorías de su escasa dieta diaria, a la vez que les ocupa un tiempo que podrían dedicar al cultivo de alimentos.
En cierta ocasión, un alto funcionarios de las Naciones Unidas, le preguntó a una mujer africana, si era consciente de la importancia de educar a sus hijos para que se lavaran las manos después de defecar o antes de ingerir algún alimento, ella le respondió: -Tengo que recorrer todos los días 11 kilómetros con el agua a cuesta. Si pillara a alguien desperdiciándola para lavarse las manos, le mataría-. Es curioso porque en Bangladesh en el Centro de Investigación de Enfermedades Diarreicas, se realizaron unos estudios donde se muestra que el ejercicio de lavarse las manos en estos casos, reduce los episodios de diarrea en un 45% en los niños menores de cinco años. Reitero, no pueden tener higiene, por falta de agua.
España no es ajena a este problema. La zona norte está bien servida del líquido elemento, al contrario que en el sur de la península, donde escasea y algunos veranos nos vemos obligados a racionarla en distintos lugares.
En los próximos años, será necesario invertir mucho dinero, para equiparar a España en exigencias medioambientales al resto de países europeos. En este campo, la vía de negociación de mayor envergadura es el agua. Cabria preguntarse ¿qué se ha hecho en los últimos 30 años?. ¿Qué podemos hacer ahora, que con la crisis económica, el poco dinero que poseemos, es para engordar las cuentas corriente de un grupo de desalmados que se llaman políticos?
Hoy nos permitimos el lujo de ducharnos con agua potable. Hecho, que probablemente no podrán permitirse nuestros descendientes, a no ser que se apliquen con urgencia medidas correctoras. Está claro que nuestros hijos no recibirán una buena herencia. Siempre me he caracterizado por tener un espíritu libre, por lo tanto, no me identifiqué nunca con el régimen dictatorial que precedió a esta pantomima de democracia, pero siendo objetivo, he de reconocer la buena labor hidrológica que por entonces se llevó a cabo, con la construcción de diferentes presas y embalses por toda la geografía española, y que al dictador le valió el sobrenombre de "Paco rana". Gracias a aquel plan hidrológico y a "Paco rana", hoy no tenemos el agua racionada.
Algeciras, 6 de agosto de 2012
Pepe Fortes Castillo







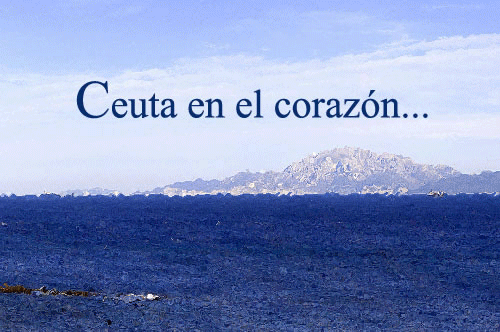
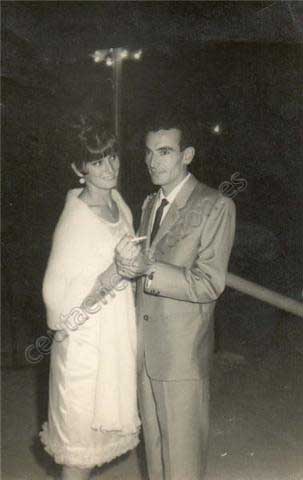



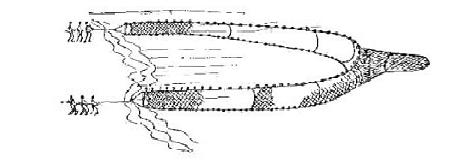
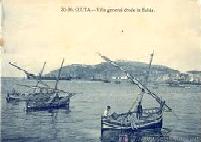
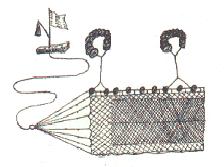


.jpg)
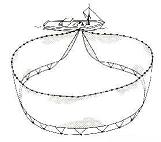

.jpg)
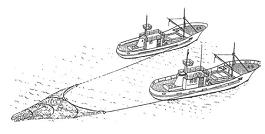
.jpg)


